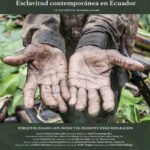Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES
El estado del debate sobre desarrollo, extractivismo y acumulación de capital en el Ecuador
David Chávez
Diciembre 2013
Descargar documento en formato Word: cdes_debate_extractivismo_informe_final
¿Por qué muchos de los problemas actuales son percibidos como problemas de intolerancia, antes que como problemas de desigualdad, explotación o injusticia? ¿Por qué la propuesta de solución es la tolerancia, antes que la emancipación, la lucha política, incluso la lucha armada? La respuesta inmediata descansa en la operación ideológica básica del multiculturalismo liberal: la “culturalización de la política”. Las diferencias políticas –diferencias condicionadas por la desigualdad política o la explotación económica- son naturalizadas o neutralizadas como diferencias “culturales”, esto es, como diferentes “estilos de vida” que son algo dado, algo que no puede superarse. Ellas solo pueden ser “toleradas”.
Slavoj Žižek
Violence. Six Sideways Reflections
Contenido
Las dos rutas de la crítica al neoliberalismo. 8
¿Neo o Post? El problema del desarrollo.. 19
Postdesarrollismo: la crítica al extractivismo y al desarrollo.. 19
La crítica al extractivismo.. 20
El desarrollo como problema.. 33
La crítica al neodesarrollismo.. 41
Aproximación al neodesarrollismo.. 45
“¡Tan lejos, tan cerca!” Lo común y lo diferente en el debate. 50
Coincidencias entre neodesarrollismo y postdesarrollismo.. 50
El ámbito específico de la contraposición entre neodesarrollismo y postdesarrollismo.. 51
El ausente problema del capitalismo. 54
Los callejones sin salida del postdesarrollismo.. 54
El problema del capital: una discusión ausente. 66
Introducción
Este informe no trata de hacer un recuento de hechos, enumeración de las innumerables violaciones de derechos, mención a la historia de abusos, etc. Tampoco hace una cuantificación de los daños del petróleo o los posibles impactos de la mega-minería. No efectúa una estimación de las cifras económicas y sus contrastes con los discursos gubernamentales que prometen el desarrollo en la otra esquina. No asume el tono de denuncia y repite reflexiones que han terminado por convertirse en lugares comunes. Por el contrario, este informe asume una labor más modesta e incómoda, la de buscar los límites, las paradojas, las ambigüedades contenidas en la discusión sobre el extractivismo y el desarrollo. Por lo tanto, con la enorme dificultad que implica, este documento escapa obsesivamente a la autocomplacencia de las posiciones insertas en el debate que es objeto de nuestro análisis, indagar por las fisuras existentes en este es el objetivo que se propone.
De modo que, el tratamiento del debate sobre desarrollo y extractivismo que aquí ensayamos procura un análisis que busca circunscribirlo en relación con lo que puede definirse como la izquierda contemporánea y su posicionamiento en el campo político e ideológico. En concreto, nuestro enfoque intenta determinar ciertos elementos que hagan posible observar la relación entre la crítica ecológica y la crítica marxista en la conformación del campo de debate desarrollado en los últimos años en el Ecuador. Para ello seguimos los trabajos de Paul Burkett Burkett, 1999; 2006) y John Bellamy Foster (2000) respecto de la posibilidad teórica y política de un encuentro de ambas perspectivas en la posibilidad de construcción de lo que puede denominarse como una alternativa “ecosocialista”. ¿Esta vinculación ha sido posible en el debate actual sobre desarrollo y extractivismo?, ¿se puede hablar de la consolidación de una crítica ecosocialista? Estas las preguntas que conducen el balance del campo de debate que proponemos.
Sin embargo, esta referencia teórica hace parte de un contexto interpretativo de mayor alcance. El examen de las distintas posiciones del debate se efectúa bajo su localización en el espacio general de la política contemporánea. En este sentido, retomamos las tesis de Žižek (1998; 2001) y Rancière (1995; 1996; 2005) respecto de la imposición de la política postmoderna entendida como una “política del consenso”, es decir, una política en que la dimensión antagónica ha sido borrada o denegada; y, en la cual ha sido destituida la preocupación por lo universal en favor de la explosión de las particularidades. Así, Žižek (2001) anota que lo que se halla amenazado por la el capitalismo contemporáneo no son las identidades particulares, sino la posibilidad de la política misma, la imposibilidad de la universalidad. Su propuesta es clara, la izquierda puede reconstituir la necesaria vuelta a la politización solo recuperando el sentido de universalidad (pp. 199-200) y reafirmando el antagonismo radical que supone la política (p. 191). En este contexto nuestras inquietudes apuntan a descifrar cuál es la relación del debate que analizamos con esta forma peculiar de conformación del campo político. Dicho de otro modo, en qué medida este debate se encuentra inscrito dentro de la “política consensual”, es decir, de la denegación de la “política real”.
La configuración de este campo político “consensual” es significativamente compleja. A primera vista se puede afirmar que sencillamente las tendencias multiculturalistas “liberales” difieren radicalmente de las tendencias decoloniales “revolucionarias”. Aunque aquí no es posible discutirlo extensamente, lo sustancial es que ambas posturas, a pesar de sus diferencias evidentes, comparten ciertos fundamentos teóricos derivados del “giro cultural”, del paso de la preocupación por la reproducción material al campo de la “cultura” como espacio privilegiado para la explicación de la vida social. Hay una gran diversidad de posiciones resultantes de ese profundo cambio teórico que van desde Habermas hasta Mignolo, lo que les es común es el desplazamiento de la clave interpretativa hacia lo simbólico o lo cultural. Ahí radica –además- el núcleo de la discusión política que esto plantea. Debemos aclararlo, la preocupación por la relación entre la cultura y la reproducción material nunca ha sido ajena a la mejor tradición marxista (basta pensar en Lukács, la Escuela de Frankfurt, Gramsci o Echeverría), quienes cerraron filas radicalizando esa oposición fueron los detractores del marxismo que resultaron del giro cultural. Esto es lo que vincula a dichas posiciones con el postmodernismo, con todas las dificultades que contiene este concepto. Es cierto, hay diferencias, hasta contradicciones con los enfoques más liberales, pero hay un consenso en relación con el tema de la vida material. En suma, se trata del famoso paso del “paradigma de la producción” al “paradigma de la significación”. Cuando Žižek habla de “consenso liberal multicultural” se está refiriendo a este problema teórico y político; de ahí que buena parte de sus críticas se dirijan contra los “progresistas europeos” que eluden plantear el problema del capital como un problema irresoluble dentro de la misma lógica del capital, aunque adscriban al ecologismo, luchen por el respeto a las diversidades y defiendan el Estado de bienestar.
Ahora bien, nuestro planteamiento procura hacer un balance del campo de debate sobre la base de un balance de cada posición en disputa así como de las tensiones e indeterminaciones derivadas tanto de su estructuración interna como de su relación con otras posiciones. Esto tratando de llevar ese análisis inicial a un contraste con este marco general sobre las dimensiones políticas a las que puede referirse el campo del debate. De lo que se trata es de reconstruir una especie de ruta de construcción de las distintas posiciones, de modo que podamos establecer los puntos nodales que las soportan. En este sentido conviene examinar los aspectos generales que delinean ese campo de debate y sus posiciones como un necesario punto de partida. Nuestra hipótesis indica que hay una convergencia en la manera de problematizar el extractivismo y el desarrollo así como en la necesidad de superarlos. Por supuesto, se pueden evidenciar diferencias y matices, pero estos no afectan los postulados fundamentales de ambas posiciones.
Pues bien, para el análisis de estas posiciones se ha realizado una selección bibliográfica de documentos que recogen el enfoque teórico-político tanto de las posiciones neodesarrollistas gubernamentales y las críticas postdesarrollistas. Nos hemos concentrado en el análisis de los elementos del debate que se ha llevado a cabo desde el inicio del proceso político del actual gobierno. Esto en consideración de que este nuevo proceso representa cambios significativos en la configuración del campo de debate y de los conflictos relacionados con los proyectos que se impulsan como parte del programa gubernamental. En cuanto es posible, intentamos referir el debate nacional a las discusiones regionales sobre el postextractivismo y el postdesarrollo, no obstante, en enfoque se ciñe a la discusión en el contexto nacional.
En el primer capítulo nos aproximamos a la problematización planteada por la crítica postdesarrollista. En concreto se trata de un examen de la crítica que esta posición efectúa en relación con el extractivismo y el desarrollo. Se intenta evidenciar algunas contradicciones y tensiones al interior de esta posición. Luego, en el segundo capítulo, se pone en relación esta perspectiva crítica con la que postula el gobierno, aquí se hace énfasis en los elementos comunes y las diferencias entre ambas posiciones. En un tercer capítulo hacemos un desplazamiento conceptual hacia la problematización del capitalismo en el marco del debate, intentamos mostrar los límites de las propuestas alternativas y la relación que esto tiene con el modo de abordar el capitalismo al interior de este campo de debate. Finalmente proponemos algunas breves conclusiones preliminares.
Las dos rutas de la crítica al neoliberalismo
Sin conjurar del todo el riesgo de simplificación es posible encontrar los antecedentes del debate actual en las diferentes posturas críticas esbozadas desde las izquierdas durante el período de hegemonía del programa neoliberal en el Ecuador. Haciendo un recorte algo grosero de la historia reciente se puede decir que las políticas neoliberales en el país se aplican –con mayor o menor grado de intensidad- desde mediados de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 2000; pero es en la década de los 90 en la que este programa se consolida, aunque no se puede perder de vista que –debido a varios factores- aquel programa nunca llega a aplicarse de modo definitivo ni alcanza la profundidad que tuvo en otros países de la región. En cualquier caso, esta época se caracteriza principalmente por el desmantelamiento del intento de “desarrollo endógeno” que se puso en práctica en la década de los setenta con el impulso decisivo del llamado boom petrolero.[1]
Detenerse en las razones que explican el relativo “fracaso” de la implementación del neoliberalismo en el Ecuador es útil para contextualizar la situación del debate sobre desarrollo y extractivismo existente en la actualidad. En términos generales, es posible señalar dos elementos fundamentales que obstaculizaron su aplicación, ambas referidas a la crisis de hegemonía crónica del Ecuador:[2] a) la imposibilidad de los sectores dominantes por articular una cohesión suficiente de sus intereses en una expresión política estable capaz de representar su unidad; como es sabido, la inestabilidad política desatada en este período llegó al paroxismo en los 90, lo que –en buena medida- se debía a que ningún grupo político en el gobierno podía convertirse en representación del “interés común” de los sectores dominantes; la histórica fragmentación regional de estos sectores estuvo presente a lo largo de todo este tiempo;[3] y, b) fuertemente vinculado con el punto anterior, la recomposición política de los sectores populares que tuvo en el centro la emergencia del movimiento indígena a inicios de los 90 y su proyecto de Estado plurinacional que podría catalogarse como “nacional-popular”, es decir la conjunción de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades con un proyecto de unidad nacional con los sectores populares como actores fundamentales; es precisamente esta interesante conjunción la que convirtió al movimiento indígena en el opositor fundamental, desde los sectores dominados, al programa neoliberal. Sobra decir que esta doble dinámica configuró un proceso político que dista mucho de ser ineluctable y monolítico; por el contrario, estuvo lleno de avances y retrocesos, consolidaciones y fisuras, etc.
En este contexto, tanto la identidad política de la izquierda como la configuración de su discurso ideológico y teórico se desarrollarán teniendo a la crítica al neoliberalismo como núcleo de sus formulaciones y sus acciones. Desde diversas perspectivas las críticas se enfilarán contra la imposición del llamado “capitalismo salvaje”, es decir, se confrontará con la liberalización económica, la reducción del Estado, las privatizaciones, la desregulación favorable a los capitales transnacionales, la crisis de representación democrática, el desmantelamiento de los políticas sociales, la apertura comercial vía tratados de libre comercio, etc. Pero, en este marco también había tenido lugar algo así como la “eclosión de las diversidades”, las demandas políticas habían sufrido una significativa modificación, frente a los efectos del neoliberalismo las demandas políticas exigían respeto y reconocimiento a los derechos de la diversidad reclamados por distintos sectores que se identificaban como excluidos o marginados por la imposición neoliberal. Un tercer elemento había aparecido en escena en este proceso: la crítica ecologista al modelo neoliberal; en el campo de la izquierda los cuestionamientos del ecologismo ponían énfasis en la tendencia a la destrucción de la naturaleza que resultaban inherentes a las políticas económicas neoliberales, la desregulación y la liberalización económicas conducían inevitablemente a un incremento significativo de las presiones y los impactos negativos sobre los recursos naturales.
Todo esto habría configurado algo que algunos definen como “nueva izquierda” o “izquierda moderna”. Esto significada que había ocurrido una recomposición de las fuerzas políticas identificadas con la izquierda definida principalmente por una importante modificación en sus demandas y su proyecto político (Pachano, 2003). Es aquí donde se debe tener en cuenta un factor adicional de extraordinaria importancia: la crisis de la llamada “izquierda tradicional”. Evidentemente vinculada con la crisis mundial de la izquierda revolucionaria, en el Ecuador esa izquierda se hallaba en una situación de agotamiento político que se expresaba en varios fenómenos importantes: el debilitamiento del que fuera un poderoso movimiento de trabajadores en los años ochenta, la derrota de un intento de insurrección armada que fue violentamente reprimido en esa misma década; y, la conversión de gran parte de sus cuadros políticos a la socialdemocracia o abiertamente a la derecha. No obstante, buena parte de esta izquierda encontró posibilidades de acción y reflexión en el nuevo campo político abierto por las condiciones descritas líneas arriba.
Pero indudablemente las condiciones eran distintas. De hecho, el núcleo de la nueva identidad política de la izquierda se construye sobre la base de una crítica explícita a la izquierda de inspiración marxista. Los nuevos movimientos sociales tendrán como elemento común la consideración de que la izquierda marxista subordinó, reprimió o sencillamente nunca consideró sus demandas centrales debido al predominio de la política de clase y la adscripción incuestionable al “paradigma del desarrollo”. De cualquier modo, la “vieja izquierda” no desapareció sino que logró articularse al campo político dirigido por los nuevos movimientos sociales, cuyo actor central era –sin duda- el movimiento indígena. Todo hace pensar que las diferencias existentes entre la izquierda revolucionaria, sindicalista y partidista que venía de los procesos de las décadas de los 70 y los 80 y la izquierda de los movimientos sociales de los 90, se neutralizaron notoriamente por la unificación que provocó la lucha contra el programa neoliberal impulsado por los sectores hegemónicos; esto es significativo porque estas diferencias se volverán más visibles y determinantes con la crisis del neoliberalismo y la transformación del campo político que ocurre en la segunda mitad de la década de 2000.
Sin embargo, no se puede perder de vista que lo ocurrido con el neoliberalismo representa un profundo retroceso político del que aún hasta ahora no podemos salir del todo. Bien se puede decir que ese fue un proceso mundial cuya extensión y profundidad todavía está por descifrarse. La derrota de la revolución mundial y la mejor tradición política de la izquierda comunista supuso la entrada en una época caracterizada por la “actualidad de la contra-revolución” como diría Bolívar Echeverría prafraseando en sentido inverso la conocida expresión de Lukács. Pero es necesario precisar en qué consiste ese retroceso, en concreto se trata de la neutralización o exclusión de la posibilidad de transformación histórica del capitalismo hacia formas de sociedad postcapitalistas. La supresión de las alternativas al capitalismo será el fundamento del nuevo campo político. Para la “nueva izquierda” el horizonte radical en ese nuevo campo será la apuesta por propuestas reformistas radicales basadas en políticas fuertes de redistribución, reconocimiento de derechos, democracia radical, ampliación de la participación política y defensa de la naturaleza. A primera vista, cierto sentido paradójico atraviesa a la “nueva izquierda”, representa avances en la incorporación de nuevas demandas, al tiempo que constituye un retroceso en la posibilidad de la política como superación del capitalismo en búsqueda de la igualdad y una sociedad distinta de tipo socialista. Sin embargo, lo paradójico es mera apariencia, en el campo político es esta última condición la que resulta determinante, puesto que anulada la posibilidad de una alternativa solo queda insertarse con mayor o menor radicalidad en el ámbito de acción definido por la politicidad neoliberal que –además- dista muchísimo de ser lineal, homogénea o única; por el contrario el signo del capitalismo contemporáneo –quizá del de todas las épocas- es la heterogeneidad, la diversidad, el consumo “consciente”, el trabajo “libre”, etc. El síntoma más dramático de esta condición se refleja en el carácter que asumen las alternativas en ese campo de nueva izquierda, se trata de propuestas excesivamente generales en las que resulta sumamente difícil encontrar una dimensión política concreta. Los dos lados de la anulación política: la negación fatalista o la mixtificación de una alternativa radical al capitalismo.
Pues bien, en medio de este contexto político son reconocibles dos tendencias al interior de la crítica al neoliberalismo desarrollada desde la izquierda. Aunque ambas presentan elementos comunes sus modos de problematización del neoliberalismo difieren en la construcción de sus objetos de análisis, así como los distintos énfasis en aspectos específicos.
En primer lugar está la tendencia que puede definirse como “neokeynesiana”; en el centro de su campo de problematización está el ámbito económico. Su crítica pone en cuestión los efectos sociales y económicos de la liberalización económica tales como el desmantelamiento de las políticas sociales, la reprimarización de la economía, el predominio del capital financiero, el incremento de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso, etc. Contrapone a esta perspectiva la necesidad de fortalecer el Estado y mediante su intervención en la economía garantizar derechos y asegurar una redistribución del ingreso (Correa, 2005; Sánchez, 2005; Carrasco, 2005). Pero esta línea crítica no se limita solamente a la recuperación de las políticas de reforma de inspiración keynesiana, incorpora también otros elementos provenientes de la crítica ecologista a la economía neoclásica. A los efectos económicos y sociales se suman los impactos negativos sobre el ambiente y la afectación a los equilibrios ecológicos que el neoliberalismo genera (Falconí, 2002; Falconí & Larrea, 2003; Larrea, 2006; Martínez Alier & Sánchez, 2004). Entonces, en su conjunto esta tendencia contrapone al neoliberalismo cuestionamientos derivados de la necesidad de un desarrollo que permita ajustar la dinámica del crecimiento económico, por un lado, a los límites ecológicos; y, por otro, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Algunas de las versiones de esta perspectiva ampliaron el enfoque hacia la necesidad de incorporar criterios relacionados con el respeto a las formas diversas de organización de la economía de acuerdo a enfoques étnicos y de género.
En segundo lugar, aparece la tendencia crítica que se deriva de aquello que puede definirse como la “crítica a la modernidad”. En ella se incluyen diversos enfoques relacionados principalmente con la post o decolonialidad (Walsh, 2002). El centro de su crítica al neoliberalismo se sostiene en una mirada más amplia que pone en cuestión a esta doctrina como parte de un concepto más general: el progreso (que incluye al desarrollo). Desde este enfoque, el concepto de progreso sería uno de los más importantes fundamentos de la modernidad, cuya versión histórica de origen eurocéntrico permitió el dominio de la civilización occidental sobre otros pueblos destruyendo o supeditando sus formas de vida (organización económica, política y económica). En este sentido, las distintas versiones del desarrollo no serían otra cosa que diversas manifestaciones de un mismo proceso de dominación cultural y material que favorecerían la imposición de la modernidad europea. La crítica ecologista se identifica fuertemente con esta perspectiva, en particular en el ecologismo más radical, dado que sus cuestionamientos no se limitan a los ajustes keynesianos sino que demandan una crítica más amplia a toda la concepción moderna del desarrollo. En este sentido, tanto la crítica desde la decolonialidad como desde el ecologismo radical se inscriben en un nivel más amplio que corresponde a la dimensión civilizatoria.
Aunque, como hemos dicho, existen diferencias entre ambas posiciones no se puede decir que se trate de una contradicción entre ellas ni mucho menos. Se trata de la distinción entre ámbitos de reflexión política y teórica sobre el neoliberalismo, la necesidad de cambiar la concepción de desarrollo predominante, de parar con la destrucción de la naturaleza, de cambiar las políticas económicas, entre otras, hacen parte de los fundamentos comunes que al final de cuentas constituyen el panorama político de la nueva izquierda postmarxista. Esto no se limita a la construcción de un discurso académico, es la expresión de un proceso que ha configurado un programa político con aquel contenido, el mismo que ha sido exigido a través de la constante movilización social que va desde 1990 hasta mediados de los años 2000 con el movimiento indígena en el centro.
Se ha insistido en que ese proceso es el indudable antecedente para el aparecimiento del movimiento Alianza País y el viraje político que tiene lugar con su llegada al poder en 2007. ¿Qué duda cabe? Efectivamente así es, una rápida mirada al listado de críticos al neoliberalismo en aquella época y se puede ver fácilmente varios nombres de los actuales ministros de Estado, así como de los líderes de la izquierda opositora. La resistencia al neoliberalismo no solo había socavado sus posibilidades de aplicación sino que había configurado una especie de agenda mínima para iniciar el tránsito hacia el “postneoliberalismo”. Este no es el lugar para hacer una amplia discusión sobre el significado del cambio político, pero es necesario tener en cuenta que el actual gobierno lleva a cabo un proceso de desmantelamiento del Estado neoliberal, para ello se incrementa significativamente la inversión pública en todos los ámbitos, con especial énfasis en el aumento de la inversión social, mayores regulaciones y control sobre la economía, recuperación de la planificación, etc. Pero no solo esto, quizá lo más importante de la actual situación política es el efectivo cumplimiento de metas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como la disminución de la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, especialmente en los últimos años, son evidentes los límites al programa de reformas, estas parecen haberse detenido en unos casos y retrocedido en otros. Un balance general muestra la aplicación de un reformismo moderado de parte del gobierno que, más allá de la reforma institucional del Estado, no presente cambios estructurales de importancia.
En este contexto, el tema que transformó las diferencias entre las posiciones descritas líneas arriba en contradicciones irreconciliables tiene que ver con la política sobre industrias extractivas implementada por el gobierno. Esta se ha caracterizado por dos elementos centrales; por una parte, la recuperación del control nacional sobre los recursos por medio de una renegociación de los contratos con las empresas petroleras que revirtió completamente la situación de desventaja que tenía el Estado en el período neoliberal; por otra, una intensificación y extensión de las actividades hidrocarburíferas y mineras justificadas en la necesidad de un flujo mayor de recursos a la economía nacional para garantizar el avance del programa de reformas llevado adelante por el gobierno. Es este último aspecto el que prevalece en la confrontación actual entre el gobierno y la izquierda opositora, lo cual ha generado –como hemos referido- una distinción antagónica en las posiciones de uno y otro lado, así como una significativa conflictividad local relacionada con la implementación de los proyectos gubernamentales en esos sectores económicos.
Lo que hace compleja la aproximación al campo de debate actual sobre este tema es que, dado que provienen de un campo político común, ambas posiciones comparten ciertos fundamentos sobre los que se construye su discurso y acción políticos. Un buen ejemplo de ello es lo que ocurre con el concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir, ambas reivindican ser las portadoras del verdadero contenido del concepto, lo curioso es que cuesta mucho encontrar en cualquiera de las dos posturas una definición que le asigne un contenido político claro y concreto a ese concepto; además, son notables -más bien- las coincidencias en las aproximaciones generales y las consideraciones declarativas que se hacen sobre el mismo.
No obstante, creemos que se puede decir que por efecto del proceso político actual se han configurado dos posiciones políticas que se derivan, a su vez, de las dos líneas críticas al neoliberalismo. Las posiciones en debate corresponden a lo que vamos a definir como: “neodesarrollismo”[4] y “postdesarrollismo”.[5]En términos generales, la discusión tiene un carácter regional y puede describirse –de modo simplificado- como la contraposición entre las perspectivas de los gobiernos “progresistas” (neodesarrollismo) y las de las organizaciones sociales que los cuestionan (postdesarrollismo).
Para la definición del neodesarrollismo seguimos el planteamiento que Ruy Mauro Marini (2008) hacía a fines de los setenta al respecto. En su opinión esta corriente suponía un retorno a las tesis desarrollistas del pensamiento cepalino de los 50 que sustentaban la idea de un posible desarrollo capitalista nacional o endógeno que podía poner a los países latinoamericanos a la altura de las sociedades capitalistas desarrolladas. Marini habla de un retorno puesto que esas tesis habían sido duramente cuestionadas en los sesenta y setenta por la Teoría de la dependencia, en particular por aquella que se sustentaba en la crítica marxista. Para Marini era claro que esta “vuelta desarrollista” significaba un retroceso en el avance teórico y político de la lucha social, pero es evidente que cuando escribía sobre el surgimiento de esta corriente como expresión de una tendencia hacia la derechización de las sociedades latinoamericanas no podía prever que el retroceso sería aún más radical con la llegada del neoliberalismo. En el debate contemporáneo que es objeto de nuestro estudio en el Ecuador, la tendencia “neokeynesiana” se transforma en la posición neodesarrollista puesto que se halla sustentada en un remozamiento de los postulados desarrollistas de origen cepalino y de los procesos políticos reformistas de los gobiernos “nacional-populistas” que predominaron en la región entre los años 50 y 70. Esta reedición incluye todos los elementos nuevos anotados: políticas de la diferencia, preocupación por la problemática ambiental, institucionalización de la participación, etc. Sin embargo, en esencia el programa gubernamental se plantea la necesidad de un “cambio en la matriz productiva” que permita la superación del subdesarrollo y ponga al país en condiciones similares a las de los países de mayor desarrollo capitalista.[6] Pero, siendo rigurosos en el análisis esta propuesta no reduce la cuestión del desarrollo al puro crecimiento económico, ni tampoco asume sin más la idea de que las formas de vida de los “países desarrollados” es el horizonte a seguir, ahí es donde su posición se matiza con todos los elementos que ampliaron la perspectiva neokeynesiana anterior. Es indudable que esto genera tensiones y contradicciones evidentes en el gobierno.
Las diferencias más significativas que el actual neodesarrollismo presenta en relación con el desarrollismo “clásico” son dos. La primera tiene que ver con los intentos por incluir la política de la diferencia y la dimensión ecológica en las políticas públicas que se aplican; la segunda, en cambio, se relaciona con la preservación de un espacio de continuidad de ciertas políticas neoliberales relacionadas principalmente con la estabilidad macroeconómica tal como lo sostiene Bresser-Pereira (2007).
El postdesarrollismo, por su parte, se deriva de la corriente decolonial y ecologista radical. Esta corriente se origina –principalmente- en las reflexiones de Arturo Escobar (1995). Lo que se plantea –en lo sustancial- es la necesidad de abandonar el “paradigma del desarrollo”. La radicalización política de esta tendencia ubica el problema en el desarrollo en sí mismo; no se trataría de discutir qué vía, la neoliberal o la neokeynesiana, es la más adecuada para alcanzar el desarrollo, sino dejar de plantearse el desarrollo como objetivo. Algo más, sus constantes y vehementes críticas a la izquierda marxista se fundan en la idea de esta perspectiva comparte la misma “mitología” del progreso con liberales y keynesianos. En este sentido, la dimensión política de esta tendencia postula la opción por los avances en la definición de los elementos de una sociedad postdesarrollista que –a su ver- se encuentran en lo que podríamos definir como la “situación de alteridad” de las sociedades no moderno-europeas. Opciones civilizatorias reprimidas por la modernidad y su etnocentrismo tendrían las claves para esa sociedad postdesarrollista, en ellas estarían presentes formas de relación con la naturaleza y entre los seres humanos diferentes.[7]
En términos generales, el paso hacia el neodesarrollismo y el postdesarrollismo puede entenderse como una profundización de los aspectos esbozados en el momento anterior; pero, más que eso, responde a una ruptura entre las dos versiones de la crítica al neoliberalismo. A pesar de ello, en aquellas dos tendencias actuales en conflicto es posible identificar aún un campo común, lo que da lugar a una conformación ambivalente que determina algunas tensiones internas tanto en la postura gubernamental como en la de la izquierda opositora. Así por ejemplo, si bien el gobierno adscribe al neodesarrollismo, su horizonte político habla de una transformación sustentada en el Buen Vivir y la modificación radical del sentido del desarrollo; de igual modo, mientras los postdesarrollistas asumen la necesidad de un cambio civilizatorio, sus propuestas concretas sobre las medidas para la transición se parecen mucho al reformismo neodesarrollista. Esto hace del campo de debate un espacio intricado y complejo que requiere examinarse con detenimiento para lograr determinar esas tensiones.
¿Neo o Post? El problema del desarrollo
Postdesarrollismo: la crítica al extractivismo y al desarrollo
Al revisar la crítica postdesarrollista se puede encontrar un conjunto heterogéneo de definiciones sobre extractivismo y desarrollo. El extractivismo puede referirse a las actividades usualmente identificadas con ese concepto como hidrocarburos y minerales; también puede incluir otras como la agricultura de exportación o las actividades forestales. En ocasiones hace referencia a las “mentalidades” o “narrativas” constituidas en el marco de la modernidad o de la “razón occidental”. Con menos frecuencia aparece junto a la noción de capitalismo ya sea como una de sus modalidades de acumulación o como una de sus elementos característicos; puede ser la estrategia central de un capitalismo mundial cuyos orígenes se remontan al siglo XVI o un equivalente del “modelo primario-exportador”. Otras veces forma parte del concepto más amplio de desarrollo. De igual modo, este concepto hará referencia a un conjunto disímil de definiciones que bien pueden describirse sustituyendo extractivismo por desarrollo en las proposiciones precedentes. Así, el desarrollo también puede ser una “narrativa” de larga data, localizado en la médula de la civilización occidental y su histórico desprecio por la naturaleza y otros pueblos; o, puede tener una extensión más corta: desde la posguerra hasta nuestros días. Para unos el desarrollo debe transformar sus estrategias, para otros debe superarse. Este repaso de las posibles definiciones permite identificar dos cuestiones básicas. En primer lugar, es inevitable señalar una considerable ambigüedad e indeterminación en este excesivamente amplio espacio conceptual; esto es particularmente importante cuando es posible observar esas distintas definiciones en una misma postura, en un mismo autor o en un mismo documento. En segundo lugar, a pesar de lo anterior, es evidente que dos son las bête noire de las actuales posiciones críticas: el extractivismo y el desarrollo. ¿Cuáles son sus relaciones?, ¿a qué aluden uno y otro concepto en el marco de las distintas posiciones críticas?, ¿cómo se definen los diversos niveles y alcances de las posiciones críticas a partir de la problematización de uno u otro concepto? En las líneas que siguen tratamos de hacer una propuesta de sistematización de las distintas interpretaciones.
De cualquier forma, es posible distinguir dos modos de plantear el problema al interior de esta perspectiva crítica general: una referida a la discusión del modelo económico y otra al esquema civilizatorio. Aunque no se puede trazar una clara línea demarcatoria es visible una distinción en los énfasis de análisis y los enfoques de interpretación según se trate de una crítica al neoextractivismo o al neodesarrollismo. Dicho de otro modo, si el en el centro de la discusión se encuentra el extractivismo, la discusión gira alrededor del problema del modelo económico; en cambio, si se trata de poner en cuestión al desarrollo, la propuesta se inscribe en otro ámbito: la dimensión civilizatoria. Podemos decir, entonces, que habría una crítica postextractivista y otra postdesarrollista; sin embargo, hay que recalcar, en ocasiones es difícil establecer una categórica diferenciación entre ambas. Así por ejemplo, al referirse a la perspectiva de transformación posible, Acosta señala:
El tema de fondo radica en no seguir extendiendo y profundizando un modelo económico extractivista, es decir primario-exportador. Tratar de desarrollarse priorizando esa modalidad de acumulación primario-exportadora, que sobrevalora la renta de la naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que prefiere el mercado externo y descuida el mercado interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las equidades, no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. Tampoco lo será para la construcción de una opción posdesarrollista como el «buen vivir» o sumak kawsay (Acosta A. , 2010, pág. 60).
De todos modos se puede establecer que el extractivismo define el modelo económico, en tanto que el desarrollo corresponde al estatuto civilizatorio, es decir, este último es el fundamento de algo que podría llamarse “totalidad civilizatoria” y que incluiría todas las dimensiones de la vida social.
La crítica al extractivismo
La crítica postextractivista adquiere dos dimensiones. La primera tiene que ver con la presión que este tipo de economía ejerce sobre las condiciones ecológicas que sustentan la dinámica y expansión de esa forma económica. Los fundamentos para esta primera versión crítica del extractivismo como sistema económico provienen de la economía ecológica la ecología política y los enfoques del desarrollo sostenible (Martínez Alier, 1995; 1998; Falconí, 2002; Larrea, 2006). En síntesis, el centro de la crítica hace referencia a que el extractivismo tiende permanentemente a superar las condiciones ecológicas que sustentan la economía (“capacidad de carga”) lo que ocasiona efectos ambientales severos e impide alcanzar equilibrios de sostenibilidad mínimos. La segunda versión de la crítica pone el acento en las distorsiones que el extractivismo genera en el ámbito estricto de la economía, tiene que ver con lo que se cataloga como “la maldición de la abundancia o de los recursos naturales”, así como con la conocida tesis de la “enfermedad holandesa”. En suma, los cuestionamientos se relacionan con los efectos de escasa diversificación económica, dependencia del modelo primario-exportador, escasa capitalización debido al predominio de una dinámica rentista, entre otros.
Ahora bien, para la definición de extractivismo se debe hacer una distinción básica. Aunque se puede decir que existe un espacio común que pone en relación al modelo económico con el extractivismo, el emplazamiento conceptual de este último no es siempre el mismo. Por una parte, el extractivismo corresponde a las formas específicas de ciertas actividades económicas específicas que se basan en la explotación de recursos naturales, es decir, se trata de una modalidad productiva propia de algunos sectores específicos de la economía. Las actividades clásicas que definen una modalidad extractivista de producción serían la minería y los hidrocarburos. Por otra parte, el extractivismo define a todo el “modelo económico”, es decir, la economía en su conjunto es extractivista; esto se explica principalmente porque las actividades principales de una economía determinada corresponden a los sectores extractivos. De modo que pueden existir economías que tienen como parte de su estructura actividades extractivas pero no son extractivistas, ese sería el caso de Noruega o Canadá. La diferencia está dada porque si bien en estas economías las actividades extractivas son importantes, estas no tienen un peso excesivo en su estructura puesto que se trata de economías industrializadas y altamente diversificadas (Acosta A. , 2009). En rigor, hablar de extractivismo hace alusión a la función que cumplen los sectores económicos extractivos en el modelo económico o modelo de desarrollo. En este sentido se plantean dos cuestiones derivadas de esta relación. La primera, ¿qué son los sectores extractivos?; y, la segunda, ¿cómo estos sectores son comprendidos en el relación con el “modelo económico”?
Entendido en relación con los sectores económicos el concepto de extractivismo alude a dos usos específicos: uno convencional y otro extendido. En un sentido convencional y estricto se trata del conjunto de actividades económicas que corresponden a la explotación de minerales e hidrocarburos, a estas se las define como “actividades extractivas”.[8] En un primer momento, la crítica se restringe a los efectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo de estas actividades.[9] Posteriormente esta delimitación del sector extractivo se extiende a otro tipo de actividades como la agricultura intensiva a gran escala, la pesca masiva o la explotación forestal. Este planteamiento, algo posterior al primero, busca señalar los elementos similares de la dinámica económica de estas actividades que hacen posible juntarlos bajo la denominación de “sectores extractivos”. En busca de esta definición Gudynas afirma que estos sectores se caracterizan porque:
[e]n ellos se extraen grandes volúmenes de recursos naturales, que no reciben procesamiento adicional, o son procesados en forma limitada, para destinarlos a su exportación hacia los mercados globales. Se expresan como economías de enclave, con escasos encadenamientos locales o nacionales, muy dependientes de importantes inversiones (casi siempre extranjeras), y articulados con cadenas de comercialización global. Estos últimos aspectos a su vez explican una presencia determinante de compañías transnacionales en el extractivismo (Gudynas, 2011, pág. 385).
De igual modo, en un reciente trabajo Acosta, Martínez y Sacher (2012) definen al extractivismo prácticamente en los mismos términos de Gudynas, coincidiendo en la necesidad de ampliar el concepto de extractivismo –al que denominan “categoría”- hacia otras actividades económicas con las que comparten las características referidas. Precisan que esta necesaria extensión conceptual tiene como un componente innovador la superación de la noción predominante que había fijado el concepto en relación con la explotación de recursos naturales no renovables, para incluir en ella a ciertos recursos renovables, ya que dadas las formas de explotación de estos recursos sus condiciones de reposición física estarían por debajo del mínimo. De hecho, para estos autores, sería un error considerar que el extractivismo únicamente corresponde a la explotación de hidrocarburos y minerales, puesto que las “prácticas extractivistas” estarían presentes en aquellas otras actividades económicas. Sin detenernos en el sentido tautológico de explicar un concepto con ciertas variaciones del mismo, anotemos cómo estos autores definen al extractivismo:
A nivel físico y material, el extractivismo se refiere a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación en función de la demanda de los países centrales y, hoy en día, “emergentes”. “Extractivismo” evoca obviamente los llamados recursos naturales no renovables, como los minerales, el gas o el petróleo, producidos por la naturaleza a escalas de tiempo tectónicas. Sin embargo, en la actualidad muchos bienes naturales tradicionalmente calificados de “renovables”, como por ejemplo el forestal o la fertilidad del suelo, pasan a ser no renovables, porque sus tasas de extracción son mucho más altas que sus tasas de renovación natural. Por esta razón, también se pueden identificar extractivismos agrario, forestal e inclusive pesquero (Acosta, Martínez, & Sacher, 2012).
Pues bien, ahora se puede establecer cuáles serían las condiciones indispensables que hacen posible calificar a una actividad económica como extractiva: una explotación intensiva y extensiva de recursos naturales; escasa o nula industrialización; la exportación como destino principal; explotación que impide la renovación natural por la propia naturaleza del recurso o por la intensidad de extracción del mismo; y, forma económica de “enclave”. Evidentemente esta definición de los sectores extractivos se halla lejos de evitar ambigüedades, limitaciones y tensiones conceptuales.
Esta extensión del concepto es la que da lugar a la otra perspectiva de análisis sobre el extractivismo, aquella que lo concibe como un modelo económico. En términos generales, esta otra línea de interpretación se sustenta sobre la base de un elemento esencial que consiste en el peso determinante del sector extractivista en la estructura económica nacional. El problema, entonces, radica en que la economía del país tiene una excesivamente alta dependencia de los sectores extractivos ya sea que se los entienda en el sentido restringido o en el sentido amplio que se ha explicado líneas arriba. No obstante, puesto en relación con el modelo económico el concepto de extractivismo se vuelve más inestable aún.
De modo que, es posible hablar de un modelo económico extractivista que se define a partir de las características atribuidas a los sectores extractivos. En cierto modo, se puede decir que en función del predominio de los sectores extractivos en la economía, estos terminan imprimiendo en ella las condiciones propias de su particular dinámica. Claro, este complicado planteamiento no se halla dilucidado en el debate y, más bien, se da por sentado que esta tesis no necesita demostración; por lo tanto, si un sector de la economía es predominante, este “transfiere” sus características a toda la economía en su conjunto.
Entonces, más allá de los problemas conceptuales anotados, este modelo puede explicarse en función de varias contraposiciones. En primer lugar corresponde a una economía que “sobrevalora la renta de la Naturaleza y no el esfuerzo del ser humano” (Acosta A. , 2011, pág. 117),[10] es decir, que “no genera valor agregado”; esta situación contrapone a estas economías con las “economías productivas” (Ortiz, 2011). En ciertos casos, este intento por definir al modelo extractivista en contraposición con un “modelo productivista” puede tornarse significativamente confusa. Así por ejemplo, Ortiz (2011) trata de mostrar las diferencias de los flujos de energía y materiales que producen ambos modelos, para ello recurre a la tesis de Bunker (1985) que sostiene la existencia de una relación inversa en la dinámica de economía de escala entre “extracción” y “producción”. Ortiz lo explica de este modo:
La economía extractivista hace perder materia y energía, y provoca la consecuente ruptura de los sistemas bióticos humanos y naturales, se extinguen cada vez más los flujos de energía. (…). Las fuerzas de producción desarrollan progresivamente el sistema industrial porque el costo unitario de producción de la mercancía tiende a bajar mientras la producción industrial crece. En otras palabras, el alza del costo unitario fomenta la dispersión del trabajo y la inversión, e intensifica la ruptura ecológica que acompaña la expansión del sistema extractivo. Eventualmente esto desacelera las economías extractivistas. Por el contrario, la intensificación de los flujos de energía a través de la articulación de los sistemas sociales y productivos permite una acumulación rápida de infraestructura física, especialización técnica y organización social, división del trabajo y la coordinación de recursos, y desarrollo de nuevas tecnologías (Ortiz, 2011, pág. 19).
A pesar de las dificultades que implica seguir la ruta de su argumento, se entiende que las economías extractivas generan una muy reducida economía de escala y, por tanto, produce una ruptura entre “los sistemas bióticos humano y natural”; en tanto que, las economías productivas hacen posible una mejor articulación social y ecológica debido a su capacidad ampliada para generar economías de escala. Esta particular contraposición deja planteadas otras características adicionales de lo que puede llamarse modelo extractivista. Su fuerte tendencia a establecer al “enclave” como eje económico; y, los impactos ambientales y sociales locales que se desprenden de la primacía del sector extractivo.
El “enclave extractivista” supone una muy baja vinculación con la economía local y nacional dado que produce escasos “encadenamientos hacia atrás y hacia adelante” lo que deriva en una considerablemente limitada economía de escala (Acosta A. , 2011, págs. 90-93). Esto da lugar, además, a que ocurra una significativa propensión al control del enclave por parte capital transnacional generando una “desnacionalización” (págs. 93-94); este fenómeno es entendido también como una “desterritorialización y fragmentación” que hace de los enclaves “dependientes de la globalización” (Gudynas, 2011a, pág. 290).
La temática de los impactos negativos sobre el ambiente y la población local es la que presente una más larga y consistente discusión.[11] Como es sabido la importancia de las actividades extractivas hacen que, en el balance final del modelo, las rentas generadas por ellas se superpongan largamente a los daños que sufren las poblaciones y los ecosistemas a causa de la contaminación, la destrucción de hábitats y la degradación de las condiciones de reproducción social de las poblaciones campesinas e indígenas residentes en las áreas donde estas actividades tienen lugar. No ahondaremos demasiado en esta cuestión; sin embargo, conviene mencionar que el análisis de estos impactos introduce otros elementos que pueden dar cuenta del modelo extractivista, se trata de los temas de “injusticia ambiental” y “desequilibrio económico-ecológico” que forman parte del mismo. Lo primero hace alusión a la desigual distribución de esos impactos, en tanto que, lo segundo remite a los impactos en el ámbito nacional y global considerando el flujo de materiales y energía que requiere la economía en su conjunto (Vallejo, 2010) y la contribución a los problemas ecológicos planetarios, sobre todo, por su aporte a las emisiones que son la causa fundamental del calentamiento global. En cuanto a lo segundo, se introduce un elemento decisivo para el debate, se trata de la “distorsión” que generaría el mercado en la “valoración” de los ingresos de las actividades extractivas. En concreto, tendría lugar una especie de “subvaloración” ya que en los precios de los bienes extraídos no estarían incorporadas sus externalidades negativas; en la mirada de los postextractivistas de aplicarse una “corrección” de precios que las incluya, el balance final se trastocaría haciendo muy dudosos los beneficios económicos del extractivismo (Acosta, 2011; Gudynas, 2011a).[12]
Finalmente, la decisiva orientación del modelo económico hacia las exportaciones constituye otra de las características esenciales que lo explican. En deuda con las formulaciones del desarrollismo “clásico”, se sostiene que este modelo impide una transformación estructural de la economía que posibilite cierta autonomía en su funcionamiento al tiempo que supere las distorsiones derivadas del significativo peso del extractivismo. En este ámbito se inscribe la referencia que la crítica postextractivista hace respecto de las condiciones de dependencia, el modelo económico extractivista o basado en el extractivismo –para el caso la diferencia no es determinante- se halla engarzado a las demandas de las “economías productivas” o del “Norte global”, cuya expansión económica determina, a su vez, un crecimiento del extractivismo en economías como la ecuatoriana.
Otro de los problemas señalados por los postextractivistas, en relación con el modelo, es el predominio del “rentismo” insuflado por el flujo de ingresos derivados de la exportación extractivista que tendría un impacto en el funcionamiento económico debido a la expansión desmedida del gasto fiscal; además, en un contexto en el que predominan actividades de escasa industrialización esa dinámica limita seriamente las posibilidades de que la “renta de la naturaleza” se transforme en capital (Acosta, 2009; 2011). Por otro lado, esto causaría otros impactos en el orden político relacionados con prácticas autoritarias y clientelares (Acosta, 2009; 2011).
En síntesis, el extractivismo concebido como el sector que organiza un modelo económico o como un modelo económico en sí mismo presenta seis características fundamentales: a) se basa en la extracción de grandes volúmenes de recursos; b) presenta un bajo o nulo procesamiento industrial o “agregación de valor”; c) se orienta primordialmente a la exportación; d) el funcionamiento de los sectores determinantes del modelo (extractivos) se da bajo la forma predominante de “enclave”; e) el predominio de los sectores extractivistas genera altos impactos negativos sobre el ambiente y las poblaciones locales, sus costos son trasladados a la sociedad gracias a la externalización de esos daños; y, f) se constituye un modelo rentista. Se ha mencionado ya que no deja de ser problemático el intento por trasladar a todo el modelo económico las características de un sector económico determinado; pero, además de esto esta interpretación plantea otros problemas y dificultades teóricas. La principal de ellas tiene que ver con que, en rigor, se carece de una descripción del modelo económico; como se ha referido, lo que se tiene es una descripción de las características que definen a los sectores extractivos, no del modelo económico extractivista o basado en el extractivismo. Así por ejemplo, no está resuelta la cuestión de las relaciones de los otros sectores económicos con los extractivistas, la cual evidentemente no se reduce a señalar que estos últimos funcionan como enclave. Tampoco se esclarece cuál es el peso relativo del extractivismo frente a otros sectores económicos en cuanto a la presión sobre los recursos naturales y los impactos ambientales y sociales. Menos aún, cuál es la dinámica específica de la “modalidad de acumulación extractivista” y cómo se diferencia de otras modalidades (¿productivista?, ¿industrialista?); consideración que se torna aún más difícil de desanudar si se tiene en cuenta la constante vinculación de ella con el “rentismo” y el predominio de las “rentas ricardianas”. Si se esta hablando de modalidad de acumulación queda flotando una pregunta clave: ¿cómo ocurre el milagroso paso de las “rentas ricardianas” hacia el capital?
El tratamiento del extractivismo acerca este vínculo entre sector y modelo económico coloca la discusión en otro ámbito. ¿El extractivismo es la dinámica particular de ciertas actividades que se tornan predominantes en un modelo económico determinado?, o ¿constituye un modelo con especificidades propias? Siguiendo las formulaciones la de crítica postdesarrollista, estas interrogantes hablan de cómo el extractivismo se pone en relación con el denominado “modelo primario exportador” y con el sistema capitalista en su conjunto. En otras palabras, el extractivismo aparecerá asociado a uno y otro como un sector económico predominante o como una característica constitutiva de las economías exportadoras primarias.
No obstante, no existe necesariamente un conflicto de posiciones o una intención prolija por el uso del concepto en uno u otro sentido. En realidad, se observa una utilización indistinta del mismo, lo que termina haciendo del extractivismo un concepto “polisémico” en un sentido bastante amplio. Así por ejemplo, en un mismo texto, Acosta (2011, pág. 85) define al extractivismo como “una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse hace 500 años”; unos cuantos párrafos más adelante aclara que extractivismo hace referencia a ciertas actividades que cumplen con características específicas (íbid.); concluye su intento por definir al extractivismo puntualizando ciertas condiciones que son propias del modelo primario exportador: dependencia, deterioro de los términos de intercambio, heterogeneidad estructural, enclave (págs. 87-92). En La maldición de la abundancia (Acosta A. , 2009) también el extractivismo se define indistintamente como un tipo de economía equivalente a la estrategia primario-exportadora; sin embargo, en este caso, las características y efectos mencionados se atribuyen con mayor frecuencia al modelo primario-exportador de modo explícito. ¿Cómo se resuelve el problema de estas diversas e inestables definiciones de extractivismo? Ciertamente que esto no se plantea como un problema en estos trabajos y en otros de Acosta, en la formulación de sus críticas las tensiones entre los distintos niveles en los que se ubica el extractivismo no se hacen explícitas, pasan desapercibidas. Sin embargo, si en un momento se atribuyen ciertas características a la “modalidad de acumulación primario-exportadora” y luego aquellas definen a una “modalidad de acumulación extractivista” es fácil colegir que estamos hablando de lo mismo, que se trata de un tipo de economía semejante a la que se la puede identificar de uno u otro modo. De hecho, al concluir Acosta se refiere al horizonte general de las alternativas al modelo y afirma:
El tema de fondo radica en no seguir extendiendo y profundizando un modelo económico extractivista, es decir primario-exportador. Tratar de desarrollarse priorizando esa modalidad de acumulación primario-exportadora, que sobrevalora la renta de la naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que prefiere el mercado externo y descuida el mercado interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las equidades, no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. Tampoco lo será para la construcción de una opción posdesarrollista como el «buen vivir» o sumak kawsay. (Acosta, 2010, pág. 60; Acosta, 2009, pág. 151; Acosta, 2011, pág. 117; Acosta, Martínez, & Sacher, 2012, pág. 40)
No cabe duda que este modo de tratar el asunto enlaza fuertemente a la crítica postextractivista con el enfoque desarrollista clásico. Las posiciones postextractivistas no hacen una discusión en torno a los presupuestos que fundamentan la comprensión del modelo primario exportador; más bien, los asumen e introducen algunos elementos nuevos. En rigor, se recupera del desarrollismo lo siguiente: la estrategia “exportadora primaria” o de “desarrollo hacia afuera” que describe la vinculación de las economías “periféricas” al sistema mundial por medio de la exportación de materias primas y minerales en función de la división internacional del trabajo (Prebisch, 1950 (1986); Kay, 1991); la cuestión del “dualismo estructural” o la “heterogeneidad estructural” (Kay, 1991); y, la noción de “economía de enclave”, emergida de la crítica funcionalista al desarrollismo, que complementa la perspectiva del modelo exportador primario (Cardoso & Faletto, 2002).[13] Una tensión salta a la vista en el recurso al clásico concepto de “enclave”, se trata de cuál es el criterio que define el funcionamiento de la economía de enclave; en la reflexión postextractivista hay una propensión a definirlo en función de su condición de “aislamiento” en relación con el resto de la economía. No obstante, esta forma de plantear el problema no es del todo exacta en referencia a su formulación “clásica”. Recuérdese que para Cardoso y Falleto el factor determinante que diferencia a las economías de enclave es la ausencia de “control nacional” sobre el sector productivo exportador. Con la particularidad de que ese control no necesariamente pasa por un control estatal, se refiere principalmente al control que los grupos dominantes nacionales tienen sobre ese sector, el enclave aparece cuando ellos no logran controlarlo y en su lugar lo hace el capital extranjero. El aislamiento o los “escasos encadenamientos productivos” serían una consecuencia de aquello, no del carácter intrínseco de las actividades extractivas o primario exportadoras como parece sugerirlo la crítica postextractivista.[14] Por lo demás, queda por fuera de sus propuestas de análisis qué ocurre cuando el “modelo extractivista” se halla bajo “control nacional” en el sentido propuesto por Cardoso y Faletto, lo cual no se limita para nada a señalar el “control estatal” sobre estas actividades que puede darse en ciertos momentos, más aún cuando se supone que este último prácticamente no cambia nada sustancial (Acosta, 2011; Gudynas, 2011a, 2011b) ya que la modalidad de acumulación permanecería inalterable y se tendría como resultado una especie de “enclaves estatales”.
Entonces, ¿qué es lo nuevo que se suma a la definición desarrollista de las economías primario-exportadoras? Sin duda, es el componente ecológico que pone énfasis en el problema de la explotación “depredadora” o “voraz” de la naturaleza y los impactos negativos que trae como consecuencia en relación con los ecosistemas y las poblaciones locales. No cabe duda que esto, por obvias razones, no formaba parte de la discusión del desarrollismo sobre la naturaleza de los modelos de desarrollo en América Latina. Sin embargo, no todo se reduce a una suma de características adicionales que antes no fueron tomadas en cuenta. Aunque puede no resultar tan evidente en un primer examen de las relaciones entre ambas formas de configurar una comprensión sistemática del modelo económico o de desarrollo, en realidad existe un desplazamiento en el énfasis que explica, en parte, las tensiones internas de la crítica actual. Al respecto hay que aclarar desde el comienzo que esas diferencias entre ambos enfoques no tienen que ver con que las posiciones estructuralistas creían en el desarrollo y los postdesarrollistas no lo hacen. Esa es una observación que pretende explicar “desde fuera” ciertas cuestiones que están al interior de las formulaciones sobre cómo entender el modelo. Dicho de otro modo, la discusión que aquí intentamos no se centra en definir cómo entienden las alternativas y los objetivos futuros; sino en cómo se interpreta el modelo actual. Es más, resulta sumamente curioso que existan discrepancias radicales en las alternativas y significativas coincidencias en el diagnóstico.
En realidad lo que ocurre con la nueva perspectiva es que produce un desplazamiento de ciertas características del modelo exportador primario subordinándolas a la importancia de los negativos efectos ambientales que ocasionan los sectores exportadores. En otras palabras, es el modo de utilización de la naturaleza el que determina la explicación del modelo, no los aspectos que para el desarrollismo clásico eran los que lo definían. Así por ejemplo, la remoción de grandes volúmenes de recursos naturales es un factor principal del análisis, en tanto que el “control nacional” de la actividad pasa a convertirse en un factor secundario. De igual modo, los daños ambientales son fundamentales en la conceptualización del modelo, mientras que la coexistencia y complementariedad entre exportación primaria e industrialización no revisten el mismo peso en la explicación.
Sin embargo, esto no quiere decir que la discusión se halle resuelta, más que eso, se halla obliterada; por lo tanto, no es posible decir categóricamente si el extractivismo es una nueva modalidad de las economías primario exportadoras que las define de modo general o es una variante de ellas que sería aplicable solo a ciertos casos. Todo hace pensar que es más bien lo primero, una especie de actualización aplicable a todas las economías basadas en la exportación primaria, pero que complementa la visión convencional sobre ellas.
Ahora bien, es posible afirmar entonces que es en este sentido que se debe descifrar la relación del extractivismo con el sistema capitalista. Es decir, el extractivismo constituye una modalidad de acumulación, como se ha mencionado, que tienen las características señaladas. Pero, esta consideración abre nuevos problemas que no se hallan resueltos por la crítica postextractivista. Si el extractivismo es otro modo de nombrar a la modalidad primario exportadora es indispensable recordar que esta forma de acumulación se habría constituido a fines del siglo XIX de acuerdo a la perspectiva clásica del análisis desarrollista. No queda explicado cuál es el sustento que hace posible extenderlo a todo el período colonial. Ocurre lo mismo con la noción de capitalismo, el planteamiento propuesto deja por sentado que el sistema capitalista tiene en nuestro continente 500 años y ha funcionado siempre bajo la misma modalidad. El problema no radica en que esta afirmación sea cierta o no, la cuestión es que no está discutida y demostrada,[15] lo cual nos devuelve –una vez más- sobre lo difuso tanto del objeto de análisis como de la problematización que se plantea.
Es posible identificar otro aspecto importante en la interpretación del extractivismo y su condición de modelo económico que, en cierta forma, se deriva de lo anterior aunque no sin dificultades explicativas. Si se concibe al extractivismo como igual al modelo primario exportador, entonces se puede entender a este como un “modelo” o “estrategia” de desarrollo. Así por ejemplo, cuando Svampa y Sola Álvarez (2010) analizan el “modelo minero” en Argentina hablarán del extractivismo como un “modelo de desarrollo”; en tanto que, al abordar los lineamientos para las alternativas al extractivismo, Gudynas (2011) lo identificará, en el mismo sentido, como una “estrategia o estilo de desarrollo”. Claro, lo central no radica en si es un estilo o modelo, el tema a considerar tiene que ver con que esto coloca al extractivismo en otro nivel, a saber: la cuestión del desarrollo. Esta, sin duda, hace alusión a algo que no se limita a las modalidades de acumulación capitalista y corresponde al orden civilizatorio de Occidente y la modernidad.
Más allá de las indeterminaciones y las ambigüedades que pueden suscitar estas distintas maneras de aproximarse a la problematización del extractivismo en cuanto modelo económico, es posible decir que se trata de un modelo, estrategia o estilo equiparable al primario exportador; o sea, define a economías cuyo funcionamiento se sustenta en la explotación de materias primas dirigidas a la exportación. Concebido así, el extractivismo es entonces un modo de acumulación capitalista que ha prevalecido en nuestras sociedades desde los albores de la colonia. Por último, el extractivismo es también un modelo de desarrollo, es decir, se halla inscrito en una “opción civilizatoria” específica que se caracteriza por su tendencia destructiva frente a la naturaleza; de hecho, se puede decir que justamente esta “clave civilizatoria” convierte al extractivismo en la “mejor expresión” de esa forma de civilización.
La introducción de la cuestión del modelo de desarrollo hace posible observar el vínculo entre la crítica postextractivista y la postdesarrollista. En sentido estricto, el extractivismo es una parte de un problema de escala mayor: el desarrollo. Tal como lo sostiene Gudynas (2011c) la discusión sobre el extractivismo y las propuestas de alternativas postextractivistas solo adquieren sentido si se inscriben en el marco más amplio de la crítica al desarrollo. Dicho de otro modo, el sentido del postextractivismo debe articularse a la necesidad de superación del desarrollo. Nos hallamos frente a un nivel distinto del problema. En la crítica postdesarrollista el problema del desarrollo alude al orden del esquema civilizatorio; es decir, a la otra gran vertiente del campo crítico actual.
El desarrollo como problema
Aunque algo más difícil de reunir en un grupo coherente de tesis, el extractivismo visto en relación con el esquema civilizatorio extiende el campo de discusión al orden general de una forma de sociedad caracterizada por una relación desequilibrada y destructiva con la naturaleza. Entre el extractivismo y la dimensión civilizatoria media el concepto de desarrollo. El punto de partida es la crisis civilizatoria que el desarrollo habría generado, es decir una crisis que supera lo económico y lo político (Lang, 2011). En este sentido, el desarrollo forma parte de en un modo histórico de utilización de la naturaleza como objeto que se localiza en el ámbito de la “larga duración”. Esta forma histórica se identifica con la civilización occidental y tiene en el centro el desarrollo de una racionalidad instrumental (bastante cercana a la definición weberiana) que hace de la naturaleza un espacio destinado exclusivamente a la extracción ilimitada de recursos. Aparejado a este proceso, este esquema civilizatorio presentaría otra dinámica de enorme importancia, se trata de la relación con los grupos humanos que se hallan fuera del mismo. Localizados estos en otro registro civilizatorio, han sufrido históricamente la subordinación al esquema civilizatorio occidental. Una impresión aún superficial de los avances en este ámbito deja ver que aquí se cuenta con elementos de reflexión apenas esbozados de modo general, aunque es indudable que esta forma de abordar la problemática tiene significativas vinculaciones con el antecedente de las tendencias ecologistas y las propuestas de la postcolonialidad y la decolonialidad que han llevado adelante una profunda y extendida discusión teórico-política.
Aunque es evidente que el extractivismo hace parte del proyecto civilizatorio occidental, no es tan fácil definir si constituye una de sus modalidades históricas circunscrita a ciertos ámbitos geográficos o si se puede hablar de algo así como una “civilización extractivista”.
En el caso ecuatoriano la crítica política al desarrollo se expresa en dos tendencias de extraordinaria importancia en el debate actual. De un lado está el sumak kawsay o buen vivir como horizonte de transformación civilizatoria; de otro, se encuentran los “derechos de la naturaleza”. Ambas nociones han sido consagrados como principios constitucionales y serían precisamente las formas concretas de manifestación de las dos líneas de cuestionamiento al desarrollo: la post(de)colonial y la ecológica. Pero, ¿qué implica el cuestionamiento al desarrollo?, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo dentro de esta posición crítica?, ¿cómo conciben los postdesarrollistas el objeto de su problematización?
Es Gudynas quien mejor define el modo en que se analiza el tema del desarrollo al interior de esta perspectiva crítica. El marco general al que pertenece el desarrollo es el de la modernidad, representando aquel uno de los fundamentos sobre los que se ha sostenido esta. De modo que la crítica al desarrollo pertenece al campo más amplio de la crítica a la modernidad, en particular, aquella que es capaz de articularse sobre la base de “otros saberes” excluidos o subordinados por la hegemonía de la modernidad. Gudynas encuentra las fuentes de esa crítica en autores como Quijano, Mignolo o Escobar. En esta línea de reflexión, en una temprana formulación de este enfoque Edgardo Lander, Enrique Leff, Fernando Mires y otros (Lander, 1996) plantearon una crítica de lo que definieron como “civilización industrial” frente a su agotamiento como proyecto histórico. Por lo expuesto se puede decir que el desarrollo constituye algo así como un “principio civilizatorio”, es decir corresponde a una de las ideas fundantes del esquema civilizatorio. Aceptemos esto sin someterlo a una interpretación crítica y rigurosa, es decir, dejemos de lado lo problemático de esa afirmación para llevar el análisis algo más allá.[16] Digamos entonces que efectivamente el desarrollo es un principio civilizatorio, pero la consecuencia lógica es preguntarse a qué civilización hacemos referencia. Así por ejemplo, como se ha mencionado, puede estar inscrito en el orden básico de la acotada “civilización industrial” o puede formar parte de los fundamentos de la mucho más amplia “civilización occidental” o de la intermedia “civilización moderna”. Procurando una síntesis es posible afirmar que la tendencia “desarrollista” o “progresista” está presente en todas; es decir, forma parte del orden civilizatorio de Occidente, en el entendido de que este es el más amplio y abarcador, del que los otros serían formas históricas específicas.
Aunque es posible identificar diversas maneras de entender qué significa el desarrollo, sobre todo en relación con su particular estatuto social y cultural, existen ciertos elementos comunes que las distintas perspectivas coinciden en considerar como característicos del desarrollo moderno occidental. Una primera idea es el fuerte carácter normativo del desarrollo, su capacidad de moldear las prácticas sociales y las mentalidades para conducir la economía y la política. En segundo lugar, está la importancia que tiene el crecimiento económico en la noción de desarrollo, se trataría de la búsqueda perpetua por ampliar la riqueza material y su acumulación. Una tercera característica del desarrollo, que es de extraordinaria importancia, es su fundamentación en un modo dualista de concebir la relación ser humano-naturaleza; se trata de la inveterada escisión que la modernidad u occidente habrían establecido entre ambos, oponiéndolos y haciendo de la naturaleza el objeto de la dominación y la destrucción del ser humano.
Sin embargo, al igual que con el extractivismo, es posible identificar un conjunto de forma heterogéneas de comprender el desarrollo al interior de las posiciones críticas postdesarrollistas. Claro, todas coinciden en los aspectos mencionados, de cierta manera estos configuran lo esencial del desarrollo en cuanto “principio civilizatorio” al que hemos aludido; pero, ¿cómo funciona en el esquema civilizatorio?, ¿qué hace posible su capacidad de imprimirle sentido histórico? Los postdesarrollistas ensayan cuatro formas de interpretarlo. Puede ser considerado como una “ideología”, también como una “narrativa” o “imaginario”, en otras versiones será definido como un “dispositivo”, y para otras podrá entenderse como una “epistemología”.
En la primera versión, el desarrollo sería una actualización de la “ideología del progreso” de alcance más amplio y presente en la modernidad de modo casi inalterado. La esencia del progreso persistiría inmutable en el mundo moderno asumiendo distintos “ropajes”, reditándose constantemente (Gudynas, 2011a). Para Gudynas esta persistencia es lo que explica su naturaleza ideológica. Es ideología por esta capacidad de mantenerse en el tiempo y por su capacidad de reproducir valores y creencias que legitiman y reproducen el orden social según el concepto que retoma de Terry Eagleton. No obstante, ateniéndonos a la noción de Eagleton, la ideología permite la reproducción de un orden político en el sentido fuerte, es decir un orden de desigualdad y explotación vinculado de modo directo con la dinámica de la lucha de clases (Eagleton, 1997); en la reflexión de Gudynas esta dimensión central del carácter ideológico sencillamente no aparece por ninguna parte. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad Gudynas toma distancia del campo de teorización política sobre el que establece su interpretación de ideología Eagleton: el marxismo. Su postura, como la mayoría de los postdesarrollistas se empata con diversas tendencias del postmodernismo y, en particular, con el “postestructuralismo” y el “deconstruccionismo”. En consecuencia, su valoración de la ideología está considerablemente influida por esta perspectiva, lo cual termina por redefinir la dimensión política de la misma.[17]
Bastante más común es la crítica que se articula en torno a nociones como “imaginario” y “narrativa”. En este sentido, el desarrollo se plantea como una “estrategia del lenguaje” que impone una ruta determinada a nuestras sociedades. Se trataría de una narrativa articulada a la necesidad del crecimiento económico entendido como soporte para la construcción del bienestar social; constituyendo, además, una concepción histórica lineal ascendente en la que se presupone la existencia de un estado inferior y otro superior futuro. Este “imaginario” o “narrativa” forjado secularmente como eje fundante del occidente colonial y capitalista (Lang, 2011) se impone como el único horizonte posible para las sociedades contemporáneas. De modo que aquí tampoco es ajena cierta aproximación política al problema del desarrollo, así parece indicarlo el hecho de que se conciba que esta “narrativa” o “imaginario” tienen un carácter hegemónico como concepto en la medida en que apuntala la inclusión de los excluidos en el “modelo de vida” instaurado por el “Norte global” (Lang, 2011). Hasta aquí el desarrollo corresponde a un “relato” con capacidad normativa y performativa en el orden del lenguaje. Planteándose de forma muy cercana a la problematización del “giro lingüístico” o la deconstrucción estamos frente a la necesidad de observar la capacidad que la idea de desarrollo tiene para “construir lenguajes”, es decir, convertirse en dominante en cuanto es capaz de “moldear” el lenguaje.
Si se sigue con atención este mismo texto de Lang (2011) la noción de desarrollo es identificada también como parte de algo así como un “dispositivo civilizatorio”; en concreto participa del “dispositivo desarrollista, modernista, economicista y lineal” (págs. 13 y 14). Este es un modo diferente de aproximarse al problema que, en cierto modo, complementa al anterior y está presente en el debate que pretenden hacer los postdesarrollistas. En definitiva, a más de una narrativa o imaginario, el desarrollo genera prácticas concretas que tienden a institucionalizar conductas individuales y colectivas, a conferirles un carácter normativo. No solo es un problema de “discursos” o “imaginarios”, es principalmente un modo de estructurar el campo de las prácticas sociales, de ahí le viene un sentido de objetividad categórico. Este es indudablemente otro terreno, aunque es una formulación que dista de plantearse explícitamente es posible hallar indicios que nos hablan de un intento por comprender al desarrollo desde una noción semejante a la de “relaciones de poder” de Foucault o las del “sentido práctico” de Bourdieu. Para evitar que esto se entienda como una grosera y fantasiosa especulación volvamos sobre el texto de Lang (2011), cuando el desarrollo aparece como dispositivo es cuando se discute la cuestión de las alternativas, en relación con ello se señala que el GPAD considera la necesidad de hallarlas por fuera de ese dispositivo y encuentra que ese “exterior” al desarrollo no está solo en los “discursos”, sino principalmente en las prácticas que los excluidos han generado como respuestas a la imposición del desarrollo tales como “planes de vida, redes agroecológicas de producción y comercialización, redes de trueque, formas alternativas de organización y reivindicación barrial en las ciudades, etc.” (pág. 15).[18] Conviene señalar una distinción, el discurso como “narrativa” puede considerarse como referido al registro de la subjetividad, en tanto que entendido como “dispositivo” se desplaza hacia un modo particular de comprender la objetividad.
En su cuarta variante, una de las más conocidas y extendidas nociones sobre el desarrollo: su carácter epistemológico. Como es sabido, esto se relaciona con la tesis de que la imposición de la modernidad implica la dominación de una particular forma de conocimiento de tipo “eurocéntrico y antropocéntrico” por sobre otras formas de conocimiento u otros saberes pertenecientes a otros pueblos subyugados por esa “dominación epistémica”. En otras palabras, aquellas ideas de crecimiento perpetuo o dominación de la naturaleza estructuran una “forma hegemónica” de conocimiento. La crítica a la ciencia y la tecnología está en el centro de esta discusión; estas no serían más que “dispositivos” que salvaguardan la imposición “ideológica” del desarrollo.
Intentando una síntesis se puede decir, entonces, que el desarrollo constituye una narrativa o imaginario hegemónicos de la modernidad que se originan en los más generales vinculados con la noción de progreso. De modo que, la narrativa del desarrollo impone la idea de crecimiento ilimitado para lograr el bienestar en una tendencia lineal que se soporta en la dominación de la naturaleza y de pueblos no occidentales. Este imaginario es, además, un dispositivo ya que estructura un orden normativo de prácticas que adscriben a su específica concepción de la sociedad. Por último, este imaginario tiene como parte suya una dimensión epistemológica que hace posible la imposición de un saber particular que se torna dominante.
Sin embargo, no desaparece cierto sentido contradictorio o –por lo menos- disímil al interior de esta interpretación del desarrollo. La síntesis propuesta hace una lectura de los distintos intentos por definirlo y señalar sus efectos; pero está lejos de resolver ciertas discrepancias implícitas. Desde cierta perspectiva se podría decir que el desarrollo aparece como un problema de los lenguajes y las disputas que pueden suscitar o aquello que sin mayor precisión solemos denominar imaginarios; del otro lado, sugiere –más bien- un principio que supera lo discursivo y avanza hacia la construcción de opciones prácticas de acción social. No es que se trate de posiciones excluyentes y antagónicas; de hecho, nuestra propuesta de síntesis las vincula en consideración de que, en una u otra forma, hacen parte de un mismo campo teórico y político. Parte de este último es su modo de vincular el desarrollo, como narrativa y dispositivo, a la política. En primer lugar, es evidente una tensión sobre la naturaleza del desarrollo, a momentos pareciera constituir un discurso “demagógico” que sirve para la dominación pero carece de realidad histórica concreta; en otros momentos, por el contrario, es una realidad objetiva –la de los países occidentales- que intenta imponerse a otros pueblos; finalmente, puede ser una combinación de ambas. En cualquier caso el desarrollo comporta una falsedad implícita y evidente, sobre esto se sostiene la idea de que el desarrollo tiene una “base ideológica”. Es decir, la forma más simplificada de comprender la ideología: algo es ideológico porque es una mentira evidente. No entraremos en la discusión que esto amerita, pero basta decir que el problema de la ideología es considerablemente más complejo que eso, si así fuera ningún sustrato ideológico podría cumplir su función política; así como también, al arte estaría incrustado de lleno en el ámbito de la ideología. Bueno, mentira “completa” o “a medias”, la narrativa sustenta una determinada forma de poder, esto no es para nada ausente de la postura postdesarrollista, el problema aparece cuando tratamos de determinar qué es esa “forma de poder”. Lo más evidente es que el discurso del desarrollo aparezca vinculado con intereses concretos de gobiernos y corporaciones multinacionales, por una parte, por otra, se relaciona con el imperio de la “racionalidad occidental”. No obstante, en el “largo plazo” parece imponerse esta última idea ya que sería difícil ubicar a Aristóteles como un instrumento de las corporaciones transnacionales, no al menos en el sentido en que la crítica postdesarrollista lo entiende. La dinámica histórica de esa racionalidad se dirige hacia el dominio de la cultura occidental y la imposición de su modo de vida destruyendo la naturaleza y sometiendo a otros pueblos. Para la crítica postdesarrollista, el desarrollo –no importa si como “ideología”, “narrativa” o “dispositivo”- cumple la función de legitimar esa imposición histórica.
Este sentido aporético de la crítica al desarrollo alcanza su mayor evidencia en estos intentos por politizar la noción de desarrollo al tratar de configurar una mirada general sobre las alternativas. De tal manera que, por una parte, el énfasis de la discusión, sobre todo en un primer momento, gira en torno a la búsqueda de propuestas entendidas como “alternativas de desarrollo”; pero, en un segundo momento, se es visible una modificación que pasa a una problematización distinta, centrando el debate en la formulación de perspectivas identificadas como “alternativas al desarrollo”. El paso de una a otra posición es determinante, puesto que supone un desplazamiento de la discusión sobre las distintas modalidades de desarrollo a otra que plantea al desarrollo mismo como un problema, frente al cual se deberán formular propuestas de “desdesarrollo” o “antidesarrollo”. Sin duda, las primeras guardan mayor relación con la vertiente económica sobre el extractivismo, en tanto que, las segundas se fundamentan más cercanamente a la vertiente civilizatoria. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre con la crítica al “maldesarrollo” (Tortosa, 2011; Unceta, 2009), a pesar de su sentido metafórico, el concepto hace suponer que habría la posibilidad de un “buen desarrollo”, es decir, el problema no sería el desarrollo en sí mismo, sino una forma específica del mismo, una variante histórica particular. Con todas las “correcciones” que se le pueda hacer, esto supondría que no es necesario abandonar el horizonte de la noción de desarrollo. En este sentido, por ejemplo, una relación armónica con la naturaleza sería “más desarrollada” que la de la modernidad. Por el contrario, pensar en el postdesarrollo supone, en rigor, que el desarrollo incluso si deja de ser un “maldesarrollo” conduce a resultados nefastos porque se inspira en una concepción equivocada de la naturaleza y la humanidad. Una vez más si se trata de sustituir un orden civilizatorio que tiene en el desarrollo uno de sus pilares fundamentales, se trata –entonces- de echarlo abajo sin importar si este funciona o no funciona, sin considerar si es alcanzable o no lo es. La perspectiva radical del postdesarrollo radicaría justamente en puntualizar que el desarrollo es negativo inclusive si funciona “perfectamente” y si se alcanza en su plenitud como objetivo histórico. Para esta concepción ese no sería el problema, esa no sería la discusión fundamental. En otras palabras, por ejemplo, no sería lo mismo buscar opciones para superar la pobreza y la exclusión aplicando mecanismos y programas específicos que eviten la destrucción de la naturaleza y el sometimiento de pueblos diversos, que partir del supuesto de que el concepto mismo de pobreza es errado porque se enmarca en una concepción del bienestar que no corresponde a la de los pueblos “subalternos” y, más bien, hace posible perpetuar esa dominación.[19] En este sentido, la cuestión no es cómo superar la pobreza, sino cómo “deconstruir” el concepto que “resignifica” las condiciones de los subalternos y cumple las funciones anotadas.
Por otra parte, este desplazamiento conceptual de la crítica modifica el campo de su cuestionamiento al extractivismo, volviéndola en cierto sentido “más radical”. Pero, no se puede dejar de señalar que este replanteamiento de la crítica pone en cuestión también a la variante interpretativa posextractivista que centra sus planteamientos en l problematización del modelo económico. En concreto, la crítica referida al esquema civilizatorio sitúa al concepto de desarrollo como uno de los componentes ideológicos más importantes, si no el más importante, de la “civilización extractivista”, al hacerlo suprime –al menos en su versión más “radical”- la posibilidad de “otro desarrollo”, por lo que la necesidad de búsqueda de alternativas implica concebir las formas del “postdesarrollo”, es decir, abandonar por completo la noción de desarrollo en el horizonte histórico y político. Si se tiene en cuenta que la discusión del extractivismo como “modelo económico”, en ocasiones, se halla “entrampada” en la ideología del desarrollo, entonces la crítica civilizatoria pone en cuestión también a su variante económica que se concentra en la crítica al extractivismo. Claro, es posible hallar una solución a esta paradoja interna de las posturas críticas sobre el extractivismo y el desarrollo. Se podría señalar que la crítica al extractivismo como modelo económico está delimitada por el debate en torno al proceso de transición hacia el postextractivismo, mientras que la versión crítica del postdesarrollo apunta a las alternativas que surgirán de esa transición hacia una superación mayor. No obstante, esto no parece estar suficientemente resuelto en las propuestas esbozadas en ese sentido.
De cualquier modo, en clave civilizatoria, el extractivismo y el desarrollo son interpelados –sobre todo- desde la formulación de alternativas al tipo de civilización hegemónica. Es por ello que son los planteamientos relacionados con el sumak kawsay o buen vivir los que mejor expresan esos cuestionamientos. Sin embargo, estos todavía corresponden a criterios sumamente generales derivados de una discusión aún inicial en torno a los elementos que permitirían definir al extractivismo y al desarrollo.
La crítica al neodesarrollismo
Hasta aquí se hemos tratado de explicar los lineamientos generales de la posición crítica en el debate actual. Resta contestar cómo esta perspectiva entiende el momento actual. Es lo que intentaremos en lo que sigue. En definitiva se trata de establecer cuáles son las diferencias y las continuidades que la puesta en marcha del actual programa gubernamental presenta en referencia al extractivismo y el desarrollo. En términos generales, la crítica postdesarrollista no desconoce que el gobierno de la “revolución ciudadana” representa una transformación en relación con las versiones anteriores del extractivismo y el desarrollismo. No obstante, el centro del debate radica en la profundidad y el sentido de esos cambios. Todo hace suponer que, desde la visión crítica, estos no representan una ruptura significativa en ninguno de los dos ámbitos.
Comencemos por las políticas gubernamentales sobre el extractivismo. Las modificaciones tienen que ver con dos aspectos concretos: control sobre las actividades extractivas y distribución de la renta generada por ellas. El gobierno actual, al igual que otros gobiernos de la región, marca una diferencia con la etapa anterior (neoliberal) porque ejecuta una política de control e intervención estatal en las actividades extractivas, esto se expresaría –por ejemplo- en la renegociación de los contratos petroleros que cambiaron sustancialmente la repartición de los beneficios entre el Estado y las empresas; así mismo, se señala como un cambio una mayor presencia de las empresas estatales en la gestión del sector. Por otra parte, esta modificación en la distribución de la renta petrolera permitiría financiar la política social anclada en la inversión estatal en los sectores de salud y educación y en políticas de transferencias monetarias directas y subsidios. En suma, estos dos aspectos configuran una nueva situación respecto del manejo del extractivismo.
Sin embargo, para los postdesarrollistas el severo límite de estas transformaciones se encuentra en la ausencia de un programa consistente para la superación del extractivismo. Es decir, el gobierno actual no se plantea salir del extractivismo y, por el contrario, hace de este el soporte de su estrategia de desarrollo. Esto lo obliga no solo a mantener al extractivismo como eje del modelo, sino a profundizarlo y extenderlo; de ahí su necesidad, por ejemplo, de ampliar la frontera petrolera hacia la Amazonia Centro-Sur y de llevar adelante la ejecución de los proyectos de mega-minería. De modo que no hay un proyecto que busque cambiar la modalidad de acumulación extractivista o primario-exportadora, sino únicamente de preservarla mediante la intervención estatal. Por lo tanto, sus impactos negativos como la destrucción de la naturaleza, la dependencia del mercado mundial bajo la exportación especializada, la escasa diversificación o las formas autoritarias de la política, se mantienen inalterados.
De otro lado, esta imposibilidad de una transformación estructural del modelo da lugar a una especie de “política del chantaje” en cuanto a la política social. Dado que esta se sustenta en las rentas del extractivismo, entonces sirve para la legitimación del programa gubernamental tanto a nivel local como a nivel nacional. De este modo, las medidas que buscan asegurar que parte de la renta se quede en el ámbito local donde se desarrollan proyectos extractivos constituye un mecanismo para desactivar el conflicto y conducir a una “aceptación obligada” de esos proyectos. Otro problema tendría que ver con que el modelo neoextractivista del gobierno en este plano, el de la inversión social, estaría ejecutando una política de redistribución de los excedentes generados por la renta extractiva, lo cual encubre las necesidades de una política redistributiva más profunda (Acosta, 2011).
Estas consideraciones son las que permiten definir al modelo de gobierno como la puesta en marcha de un “neoextractivismo”, entendiéndolo como una continuación del extractivismo de viejo cuño con ciertas modificaciones que no alteran significativamente el modelo. Prácticamente en todos los aspectos propios de este modelo las cosas permanecen igual, inclusive la tendencia que este muestra a asumir una lógica de enclave, que para una mirada desatenta podría dejar de operar debido al “control nacional” por medio del Estado, se mantiene ya que persistiría la dinámica de fragmentación territorial y escasa presencia estatal en las áreas en las que estas actividades se desarrollan. Así mismo, la fuerte propensión al “desarrollo hacia afuera” del modelo persistiría ya que la estrategia del gobierno apuntaría a consolidar la dependencia de la economía en relación con el sistema capitalista mundial.
Para los críticos postextractivistas la ausencia de una perspectiva de transformación “radical” es aún más evidente si nos trasladamos al campo de la discusión sobre el desarrollo. Las justificaciones para mantener y extender el extractivismo serían una muestra patente del completo alineamiento del gobierno con la “ideología del desarrollo”, explícitamente en su horizonte se halla la meta del crecimiento económico para lograr el “bienestar” promovido por el modo de vida hegemónico de la modernidad. En consecuencia, si en cuanto a la esfera más limitada del modelo económico no se evidencian cambios sustanciales, esto prácticamente se encuentra anulado en relación con el marco civilizatorio que encuadra al programa gubernamental.
Un aspecto que plantea dificultades para la tendencia crítica es la aceptación que el gobierno hace de ciertos postulados del postextractivismo y el postdesarrollismo en sus formulaciones respecto de las reformas económicas y políticas que dice estar llevando a cabo. Las manifestaciones más notables de esto se hallarían tanto en la Constitución como en el Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2009), instrumentos en los que cuestiones como la necesidad de una estrategia que permita superar el extractivismo, los derechos de la naturaleza o el sumak kawsay parecieran jugar un papel central. En otras palabras, estos principios cumplirían una función central en el rediseño institucional del país ateniéndonos estrictamente al modo en que se estructuran aquellos documentos. Para los críticos postdesarrollistas esto se explica porque todo eso no es más que mero discurso, entendido aquí de modo mucho menos sofisticado, es decir pura retórica demagógica que edulcora el “real proyecto” del gobierno. Nada más que un discurso falaz. ¿Esto es realmente así? Es hora de pasar al otro lado de la contienda y escudriñar cómo se plantean estos problemas al interior del neodesarrollismo gubernamental.
Aproximación al neodesarrollismo
¿Qué ocurre del lado del gobierno en este debate? Una constatación de extraordinaria importancia debe anotarse desde el inicio. En términos generales, existen coincidencias sustanciales en la forma en que entienden el extractivismo y el desarrollo tanto los neodesarrollistas como los postdesarrollistas. En definitiva el neodesarrollismo comparte una mirada crítica sobre el extractivismo y el desarrollo en cuanto a sus efectos negativos sobre la naturaleza y la sociedad. En el caso del Ecuador, los programas de gobierno y el Plan Nacional para el Buen Vivir apuntan explícitamente la necesidad de superar el extractivismo como estrategia fundamental y cambiar el “paradigma del desarrollo”.
Empecemos por el modo de tratamiento del problema del extractivismo. En la formulación del marco general de análisis de la economía ecuatoriana y en las estrategias para la transformación del patrón de especialización productiva contenidos en el PNBV el extractivismo no es entendido como un modelo económico en sentido estricto, aparece asociado con el modelo primario exportador. En rigor, este modelo es visto como una modalidad o estrategia de acumulación. El análisis de la economía ecuatoriana determina que esta ha funcionado históricamente bajo una modalidad agroexportadora y extractiva (en referencia al petróleo), es decir, sobre la base de la exportación primaria; el hallazgo del petróleo no habría hecho otra cosa que “reprimarizar” la economía (págs. 92-95, 330). Esta estrategia económica habría sido aplicada en el país durante las últimas seis décadas aproximadamente. La estrategia de cambio del patrón productivo trata de ser más precisa en el análisis haciendo una distinción entre “patrón de especialización productiva” y “modo de acumulación”, no se explica muy bien su diferencia, pero se explica que el primero –más acotado se entiende- determina al segundo. Así se define que la economía ecuatoriana ha tenido históricamente un “modo de acumulación primario-extractivista-exportador”, más adelante se dice:
En el Ecuador, el patrón de especialización se caracterizó por ser primario, extractivista, y concentrar su dinámica únicamente en la exportación. Este patrón de la economía limita las posibilidades de alcanzar el Buen Vivir pues reproduce un esquema de acumulación en desigualdad y un tipo de explotación irracional que degrada el ecosistema (pág. 103).
Claro, no resulta muy fácil distinguir qué es “patrón” y qué es “modo de acumulación” cuando ambos comparten las mismas características. Pero más allá de esta indeterminación conceptual, el balance de la estructura económica ecuatoriana es enormemente coincidente con el que hacen los postdesarrollistas. En suma, una economía orientada a la exportación basada en la explotación de productos primarios con los consecuentes efectos negativos sobre la población y la naturaleza. En este mismo sentido la Agenda de transformación productiva (MCPEC, s/f, pág. 33) habla de cambiar la “matriz primaria exportadora extractiva” que determina las características de la economía ecuatoriana. La Agenda añade un elemento muy importante al análisis, volviendo sobre la conceptualización desarrollista clásica, uno de los elementos centrales de su examen acerca de la economía del país constituye el problema de la “heterogeneidad estructural” al que denominan también “brecha interna”, es decir la conocida contraposición entre sectores “modernos” altamente productivos y otros “atrasados” de baja productividad (págs. 49 y 57).
Una apresurada evaluación de esta perspectiva contenida en los documentos oficiales de gobierno, en particular del PNBV, podría llevarnos a la conclusión de que si bien el gobierno cuestiona el fundamento extractivista del modelo primario exportador y convierte a la necesidad de su transformación en uno de los fundamentos de su proyecto, esto no necesariamente supone un cuestionamiento a la “ideología del desarrollo”. No obstante, esto tampoco resulta cierto, el PNBV señala explícitamente la necesidad de superar el “paradigma del desarrollo” para colocar en su lugar el del Buen Vivir, sus argumentos corresponden al mismo enfoque del postdesarrollo. El PNBV justifica la necesidad del cambio de paradigma a partir de la crisis del concepto de desarrollo, de su inviabilidad y de la trampa que supone para los países subdesarrollados; de este modo, deja absolutamente claro que el Buen Vivir no es lo mismo que el desarrollo y reconoce como su fuente principal a los saberes indígenas del mundo andino. Inclusive advierte sobre la capacidad de “resistencia” del desarrollo que ha prevalecido a las críticas y ha modificado sus posiciones sin alterarse como objetivo central. Así mismo, concuerda con las posiciones postdesarrollistas en la identificación de una continuidad entre la noción de progreso y la de desarrollo al interior de Occidente (págs. 31-34).
Floresmilo Simbaña (2011) encuentra que a pesar del reconocimiento de todos estos principios del Buen Vivir existe una discrepancia fundamental con la visión que los pueblos indígenas. En su opinión, para estos pueblos hay un principio fundamental que el gobierno deja por fuera, se trata del sentido comunitario de la vida social. Para Simbaña la propuesta de gobierno tiene una mirada significativamente individualista respecto del Buen Vivir. Sin embargo, esta crítica no es del todo precisa; el PNBV reconoce la necesidad de introducir como un principio del “nuevo paradigma” a la noción de lo comunitario en oposición al individualismo propio del “paradigma” liberal. La reconstitución de las relaciones comunitarias y su centralidad en la organización de la vida social se explica por el clivaje que el proyecto de gobierno tiene en el republicanismo (Ramírez, s/f), lo cual establece necesarios vínculos con las nociones comunitarias ancestrales que provienen de los pueblos indígenas.
En definitiva, siguiendo los documentos oficiales de gobierno, existe una propuesta que en el horizonte de transformación más amplio propone la necesidad de abandonar el desarrollo como objetivo para lograr, más bien, el Buen Vivir. Para ello, un cierto proceso de transición debe llevarse a cabo, parte de ese proceso es la transformación del modelo económico primario exportador anclado en el extractivismo.
Este carácter de la propuesta de gobierno es reconocido por sus críticos postdesarrollistas como un avance en la definición de políticas generales que coinciden con la senda de las transformaciones que ellos defienden. Sin embargo, apuntan que el problema tiene que ver con la implementación práctica de esas políticas en que no solo se verían escasos avances, sino tendencias contradictorias en particular por la decidida profundización del extractivismo que el gobierno aplica decididamente (Acosta, 2011; Gudynas, 2011a). De hecho, en la práctica el gobierno insiste obsesivamente en la necesidad de impulsar los proyectos de mega-minería y acaba de abrir una licitación para la expansión de la frontera petrolera hacia la Amazonia Centro-Sur, un área de enorme biodiversidad y territorio de varias nacionalidades indígenas. Por otro lado, no es del todo evidente una política real tendiente a la diversificación económica. En consecuencia, se puede decir que en los hechos lo que hace el gobierno contradice su programa; y, ciertamente la posición del gobierno no está exenta de ambigüedades e indeterminaciones. Estas no está presentes solo en cuanto a la posibilidad de avances hacia una transición postextractivista, también aparecen en cuanto a asumir al Buen Vivir como horizonte, así por ejemplo, no es poco frecuente escuchar al presidente Correa señalar que el objetivo de las transformaciones es conducir al país hacia el desarrollo.
Ahora bien, reducir este carácter contradictorio de la reforma que intenta el gobierno a un ejercicio político que convierte al programa oficial en un “discurso demagógico” que sirve de coartada para otro proyecto real y oculto, no es más que una simplificación poco atinada. Ciertos estudios muestran que en orden de eso que llamamos la “realidad” o los “hechos reales” hay cambios que deben ser tenidos en cuenta. Así por ejemplo, en un muy interesante estudio María Cristina Vallejo demuestra cómo la economía ecuatoriana desde los años 70 hasta la actualidad ha sufrido un proceso de “desmaterialización relativa” y un tránsito leve hacia una economía con un régimen industrial más que agrario (Vallejo, 2010). De igual modo, la investigación de Miguel Ruíz (2012) sobre el patrón de acumulación en el Ecuador para la década del 2000 muestra que durante la segunda mitad de la década, la que corresponde al gobierno de la “revolución ciudadana”, hay ciertas modificaciones importantes, entre ellas una de las que más llama la atención es el mayor crecimiento de sectores económicos como la construcción, la intermediación financiera y la electricidad y agua frente a la disminución del ritmo de crecimiento de sectores como la pesca o el agropecuario, sumada a un ligero decrecimiento de la rama de minas y canteras en la que se incluye el petróleo. De igual modo, otro estudio elaborado por Pablo Ospina (2012) confirma alguna de estas ligeras tendencias de modificación en cuanto al régimen de acumulación que hablarían de una discreta disminución del peso del extractivismo en la economía. ¿Estos datos supondrían que la economía ecuatoriana avanza hacia una transformación que reducirá el peso que el extractivismo tiene en su estructura? Es difícil aún aventurar respuestas sin caer en el campo de las especulaciones, pero ciertamente estas investigaciones dejan ver un fenómeno extremadamente importante que es señalado con acierto: estas tendencias son anteriores al gobierno de Correa. Ospina explica con toda claridad este fenómeno al identificarlo como el resultado de los cambios regionales y globales del capitalismo, lo que haría que los efectos señalados correspondan en mayor medida a factores que el gobierno no controla y que los cambios respondan menos a las políticas gubernamentales que a la influencia de esos factores; en su análisis, por lo demás, esto explica que en el balance general los resultados del PNBV sean escasos.
Pues bien, estas referencias al comportamiento económico, sumados a la significativa reforma institucional implementada por el gobierno dan cuenta tanto de cambios que no pueden ser eludidos en el análisis. Por supuesto, esto no significa que el gobierno conduzca sus reformas hacia un “radical” postextractivismo y menos aún hacia el Buen Vivir; pero esto no se explica necesariamente por una desviación de su programa, sino precisamente por la influencia de aspectos que no necesariamente se hallan bajo su control y por la poca efectividad de sus estrategias en cuanto a equilibrar esa falta de control. Todo lo cual, indudablemente, tiene razones políticas precisas pero podría ser entendido como un estancamiento o retroceso temporal del proceso, no necesariamente como un abandono del mismo.
Es un hecho incontestable que el gobierno se propone profundizar el extractivismo en lo inmediato; pero, también es evidente que viene ensayando una serie de políticas destinadas a disminuir el peso del modelo primario exportador sobre la base de los presupuestos desarrollistas a los que adscribe, al igual que buena parte de la crítica postextractivista. Hablamos de políticas que se ejecutan en la práctica, no solo de programas o agendas, entre ellas conviene hacer mención de los intentos por diversificar la base económica sobre la base, principalmente, de ampliación de créditos para vivienda que han impulsado significativamente la construcción; las grandes inversiones en obras de infraestructura; las políticas crediticias destinadas a medianos y pequeños productores; o la cuestionada reforma educativa que promueve la creación de capacidades técnicas articuladas completamente a la transformación del modelo productivo.[20] En cualquier caso, son necesarios estudios que permitan conocer cuál es el impacto real de esas políticas y en qué medida contribuyen a consolidar la transición hacia una economía postextractivista. La ausencia de estos es patrimonio tanto de los defensores neodesarrollistas como de los críticos postdesarrollistas.
Siendo rigurosos, si la construcción del Buen Vivir es entendida por unos y otros como una gran transformación civilizatoria que supere a Occidente y la modernidad, es obvio suponer que hablamos de un muy profundo cambio que corresponde a la “larga duración”, el cual no puede ser evaluado en cinco años de gobierno. En principio, podemos decir que las reformas podrían conducir hacia allá en el futuro, claro que se trataría de un futuro que podría tomarnos muchísimo tiempo, pero no por eso dejaría de estar en el horizonte la consecución de ese objetivo de más largo alcance.
“¡Tan lejos, tan cerca!” Lo común y lo diferente en el debate
Coincidencias entre neodesarrollismo y postdesarrollismo
El examen de ambas posiciones deja pocas dudas sobre el alto grado de coincidencias ideológicas existentes entre una y otra en cuanto a la problematización y los objetivos hacia los que debe apuntar la transformación de la situación actual. Las discrepancias más sólidas vienen de la evaluación de la ejecución de medidas prácticas para la implementación de las políticas de gobierno. Pero, esas diferencias y las interpretaciones que podrían hacerse de ellas no destituyen la existencia de un campo común de reflexión. En definitiva, aunque hay tímidos intentos de tomar distancia del PNBV, no es que la crítica postdesarrollista lo ponga en cuestión en sus fundamentos y en el carácter ideológico que tiene, entendido este como el soporte “teórico” de un proyecto político de clase. La mayor increpación al gobierno es que no cumple con ese plan, que se desvía de él o que no es más que una “pantalla” para llevar a cabo un proyecto “oculto”. Entonces, ¿la crítica postdesarrollista asume implícitamente que el PNBV es en realidad el programa correcto de transformación social, económica y política?, ¿son los lineamientos allí recogidos los que mismos que sustentan las posiciones de la izquierda postdesarrollista?, ¿el problema fundamental radica en que ese programa no se cumple de manos de los “revolucionarios ciudadanos”?[21] Todo apunta a que la respuesta a estas interrogantes es afirmativa. Y es quizá la realpolitik la que nos tenga reservada la respuesta, la postura de la izquierda postdesarrollista en el actual contexto electoral es la de retomar a los preceptos constitucionales y llevarlos a su realización plena. Extendiendo el planteamiento se podría decir que se busca el efectivo cumplimiento del programa del PNBV quizá con algunos cambios más “radicales”, pero manteniendo sus lineamientos esenciales.
De hecho, para ambas posiciones el predominio del modelo primario-exportador-extractivista se halla en la base de estas distorsiones económicas. Las coincidencias de criterios en torno a los efectos del modelo son notables. Predominio de una lógica rentista, escasa diversificación económica interna, débil desarrollo de un mercado interno, distribución regresiva del ingreso, dependencia basada en la especialización productiva en bienes primarios, baja capacidad de incorporación de “valor agregado” en el aparato productivo, significativos impactos ambientales, afectación a comunidades locales en las que tienen lugar las actividades extractivas, etc. (SENPLADES, 2009, págs. 330-335). Sobre los impactos ambientales el PNBV hace un detallado balance en el que queda claro que cuestiones como la contaminación, la deforestación o el agotamiento de recursos naturales están directamente asociadas al carácter primario exportador y extractivo de la economía ecuatoriana (págs. 218-223). Estas son algunas de las consecuencias en las que concuerdan ambas perspectivas de análisis: “neo” y “post”.
Entonces queda aún sin despejar otra pregunta, dadas las indeterminaciones identificadas a ambos lados del debate, si hay un campo común de análisis sobre el carácter de la economía y el esquema civilizatorio y el horizonte de su transformación ¿en dónde se encuentra el ámbito preciso de la contraposición política entre las dos líneas de interpretación que se hallan en disputa? Es lo que trataremos de responder en lo que sigue.
El ámbito específico de la contraposición entre neodesarrollismo y postdesarrollismo
Si en esta suerte de diagnóstico de lo que ambas posturas entienden por extractivismo existen puntos de vista convergentes, ¿dónde están las discrepancias?, ¿en qué aspectos es posible identificar posiciones en disputa? Ciertos indicios permiten sostener que es necesario desplazar el centro de atención hacia otro ámbito para delinear algunos de los elementos en los que se fundamenta el conflicto entre ambas visiones. Se trata del ámbito correspondiente a las alternativas al extractivismo, es en este en el que las diferencias pueden localizarse con mayor claridad.
Tratemos de aproximarnos a la discusión sobre las alternativas. No basta con señalar que es en esta dimensión del problema donde se contraponen ambas perspectivas; es indispensable especificar en qué aspectos concretos tiene lugar esa contraposición y en qué consiste. Para empezar, como se ha visto, estas diferencias no tienen que ver con los objetivos derivados de la crítica al extractivismo. En ambos casos el horizonte supone la construcción de alternativas a este que hagan posible superarlo alcanzando un modelo de tipo “postextractivista” que permita subsanar todas las distorsiones que aquel acarrea.
En realidad se puede decir que las dos perspectivas contrastan en algo así como el “nivel estratégico”, es decir, en la definición de los mecanismos de transición hacia el postextractivismo. Aun así, es necesario precisar todavía más el campo de contradicción entre estas dos tendencias. De modo general, la estrategia para ambas supone una diversificación productiva sustentada en formas de industrialización (mayor valor agregado) y desarrollo del sector de servicios aplicando, además, políticas redistributivas y modificando los patrones de consumo (cambio en la matriz energética y disminución de presiones ecológicas por expansión del consumo).
Si bien estas coincidencias adicionales tornan difícil la tarea de rastrear el ámbito específico de la contradicción, es posible decir que, sobre la base de los documentos tanto como sobre las acciones concretas de gobierno, la disputa fundamental se refiere a la función del extractivismo en las primeras etapas de la transición. Para explicar esto con algo más de detenimiento conviene contrastar las fases de transición propuestas por uno y otro enfoque. Siguiendo a Gudynas, desde el lado postextractivista del debate, el proceso supone tres etapas: “extractivismo depredador”, “extractivismo sensato” y “extractivismo indispensable”. El progresivo avance de estas fases supondría una disminución de peso del extractivismo en la economía. Hay que anotar que, en rigor, son las dos últimas etapas las que corresponderían al proceso de transición. Por su parte, de acuerdo al PNBV, en el caso ecuatoriano se proponen cuatro etapas: “acumulación y redistribución”, “sustitución selectiva de importaciones y distribución de la acumulación”, “sustitución de exportaciones y distribución de la acumulación y, finalmente, “reconversión productiva”. Al igual que en el enfoque postextractivista, aquí también el elemento central es la progresiva disminución del peso del extractivismo en la economía, aunque conviene hacer una salvedad, para el proyecto neodesarrollista gubernamental se trata del peso del sector primario exportador.
Simplificando los términos del debate se puede decir que para el neodesarrollismo es necesaria una primera fase en la que se mantenga e incluso profundice el carácter extractivista de nuestras economías con el fin de generar un proceso de acumulación que dé sustento a todo el proceso de transición. Por su parte, para los postextractivistas no solo que este primer momento de acumulación basada en el extractivismo puede evitarse, sino que implica el serio riesgo de que este agudice las condiciones estructurales del modelo haciendo más difícil una posible transición. Dicho de otro modo, ambos enfoques comparten el precepto de que es necesario un período de transición hacia una economía postextractivista, sus diferencias y oposiciones ocurren al definir el carácter de esa transición. Siguiendo a Gudynas –sin dejar de señalar lo problemático de su clasificación- se podría afirmar que el neodesarrollismo considera inevitable mantener el “extractivismo depredador” en una primera fase, mientras que para el postextractivismo, es posible pasar a un “extractivismo sensato” mediante medidas como una mejor distribución del ingreso, la internalización de las externalidades ambientales y sociales de las industrias extractivas, el pulso a la diversificación económica, etc.
El ausente problema del capitalismo
Los callejones sin salida del postdesarrollismo
Todo indica que las convergencias entre neodesarrollistas y postdesarrollistas no representa un problema político menor. En esencia, ambas asumen que existe un modelo económico que sustenta la acumulación en la exportación primaria soportada sobre el extractivismo; y, este modelo no es más que la versión predominante de un modo de concebir la sociedad y la vida que se resumen en el “paradigma del desarrollo”. Las alternativas de salida del modelo económico y del dominio del desarrollo son también coincidentes ya que los problemas derivados de esos dos órdenes, el de lo económico y el de lo civilizatorio, son planteados de modo semejante. Más allá de la discusión de si los neodesarrollistas cumplen o no el programa de transformaciones, el problema está en el acuerdo implícito que existe sobre ese programa. Por lo tanto, el debate no puede quedarse únicamente en la coyuntura sobre los tiempos y las “verdaderas intenciones” del gobierno, es indispensable asumir la discusión sobre si ese es el programa radical que debe asumir la izquierda como su horizonte político. En particular, es necesario interrogarse sobre los límites que tiene ese plan que nos conduciría a superar el extractivismo como un primer paso hacia el algo más complicado horizonte de tránsito hacia una nueva civilización. Entonces, el debate debe interpelar sobre los fundamentos mismos sobre los que esas transformaciones se sostienen. Busquemos esbozar algunos elementos que den paso a una posible discusión de esos posibles límites teóricos en función de lo que dichas transformaciones se proponen resolver.
La superación de la modalidad extractivista de acumulación –como se ha mencionado- propone alternativas relacionadas con la necesidad de superación del modelo primario exportador. Para ello la estrategia es la reducción de su peso relativo en la estructura económica; la estrategia para conseguirlo es bastante clara en ambos lados del debate: diversificación de la base productiva mediante la promoción de actividades que creen y generen “valor agregado”. Los neodesarrollistas avanzan algo más al plantear el rol fundamental del Estado en ese tránsito debido a su mayor capacidad de impulsar la modificación del modelo económico en relación con los sectores económicos fuertes que dependen estructuralmente del mantenimiento de la dinámica exportadora primaria. La intervención del Estado determinante para la modificación de la matriz productiva y el crecimiento del mercado interno. Los postdesarrollistas incorporan otros elementos no suficientemente discutidos en el programa de gobierno, a saber: la necesidad de activar una moratoria extractiva, una construcción de políticas de sostenibilidad “super-fuerte” que corrija los precios de mercado de los bienes naturales viabilizando la inclusión de las externalidades negativas en los costos de producción; y, vinculado con ello una política fiscal más eficaz que permita corregir las distorsiones del mercado en cuanto a esas externalidades y, por otro lado, haga posible incrementar la recaudación para sustituir los ingresos perdidos por la progresiva salida del extractivismo.
A estas alturas de la discusión es muy evidente que lo nuevo de estas salidas del extractivismo tiene que ver con la inclusión de medidas relacionadas con los impactos ambientales del modelo. El resto del enfoque para la superación del “modelo primario exportador extractivista” se inscribe completamente en la estrategia propuesta por el estructuralismo cepalino, es decir, no es otra cosa que el proyecto del desarrollismo de los años 50: desarrollo endógeno. Seamos precisos, se trata de una actualización de ese proyecto que se diferencia del primero en dos sentidos; de una parte, incluye la problemática ambiental que en anterior no aparecía ni por casualidad, lo cual era lógico dado el contexto en que se desarrollo esa propuesta; y, no hay un énfasis explícito sobre la industrialización como el eje para el cambio del modelo, predomina –más bien- la idea de que el nuevo modelo debe especializarse en los servicios, el turismo y manufactura tecnológica (biotecnología y otros). Se dirá que de todos modos el postdesarrollismo toma estas medidas pero su horizonte es la salida del extractivismo y del desarrollo, lo cual lo distanciaría del viejo desarrollismo latinoamericano; no obstante, más allá de que una respuesta así apela a cierto sentido ético y no teórico-político, en lugar de resolver el enigma lo torna más complicado, convirtiéndolo en una paradoja: para salir del desarrollo se proponen medidas desarrollistas. Es decir, una pregunta que no es del todo respondida tiene que ver con cuál es la finalidad de esa diversificación productiva más allá de salir del extractivismo o este resulta ser el único objetivo. Señalemos algunos de los puntos críticos que se derivan de este análisis.
En primer lugar, es necesario decir que ciertamente las medidas de moratoria, corrección de precios, política fiscal, cambio en la matriz energética, etc., contribuyen a disminuir progresivamente la presión que el extractivismo genera sobre los recursos naturales. Pero existe un vacío en referencia al “costo ambiental” que tendría el nuevo modelo, presuponemos que será menor, pero ¿cuán menor?, ¿hablamos de una disminución de impactos significativa? Aunque la cuestión de la industrialización no es suficientemente abordada, un eventual proceso de este tipo generará un grado de impacto ambiental y social a pesar de los controles y altos estándares que un gobierno postextractivista puede implementar. Por otro lado, ¿cuál sería el efecto ambiental de un crecimiento del mercado interno? De todas maneras, no cabe duda que una limitación de las actividades extractivas y su progresiva disminución reducirían los impactos sobre los ecosistemas y las graves afectaciones a las poblaciones locales.
En segundo lugar, el diagnóstico sobre el modelo que se hacen las dos perspectivas señala acertadamente que las presiones por la explotación de recursos provienen de la fuerte orientación que el modelo tiene hacia las exportaciones, de ahí la necesidad de cambiar esa dirección de la economía. Aquí aparece uno de los puntos más complicados del debate, la cuestión de la industrialización. El énfasis que la visión clásica del desarrollismo ponía en este aspecto se relacionaba precisamente con su carácter de estrategia destinada a superar la dependencia de las exportaciones primarias, es decir, disminuir la vulnerabilidad de las economías dependientes (Prebisch, 1950 (1986)). La importancia de la industrialización para los desarrollistas se explica por este carácter estratégico más que por su obsesión neurótica o “alienación ideológica” con la narrativa del desarrollo. Al tomar distancia de este eje fundamental de la estrategia aparece el serio problema de cómo hacer viable la disminución de esas presiones externas. Hay un elemento sintomático que podría pasar como sutil, pero que no lo es tanto bajo el análisis que proponemos. Los postdesarrollistas y los neodesarrollistas establecen como causa de la dependencia al modelo sustentado en el extractivismo y no al revés; por lo tanto, una disminución del extractivismo implicaría una reducción de las condiciones de dependencia. Es importante hacer una distinción en relación con este tema, para los neodesarrollistas el cambio del modelo económico establecería una estrategia en dos niveles, por un lado una “industrialización por sustitución selectiva importaciones” que se orientaría al mercado interno; y, por otro, un cambio en el “patrón de especialización productiva” encaminado a una “inserción inteligente” en el mercado mundial, es decir, dirigido a las exportaciones. Para los postdesarrollistas en cambio se trataría de impulsar redes productivas basadas en la “economía social y solidaria” con un alto grado de encadenamientos y una alta incorporación de valor que permitan suministrar bienes en los dos niveles, pero no es visible una discusión mínima sobre las especificidades de los sectores dirigidos a la exportación. En ambos casos no es claro si se trata de disminuir exportaciones o ampliarlas sobre la base de nuevos sectores económicos.
En las dos posiciones los problemas sobre el consumo interno y la dependencia se encuentran escasamente topados o sencillamente no aparecen. Se debe tener en cuenta que la crítica al desarrollismo demostró contundentemente los severos límites que la estrategia de diversificación económica tiene para superar la dependencia. Así por ejemplo, tanto (Marini R. , 1991) como (Cueva, 2001) demostraron suficientemente cómo la industrialización no solo que mantuvo intacto el patrón de acumulación primario exportador, sino que agudizó el problema de la dependencia dado que lo amplió hacia las esferas de la industria y el sector financiero, creando nuevos mecanismos de dependencia tecnológica y financiera que servían para lo mismo: transferencia de valor hacia las economías capitalistas desarrolladas. De igual modo, en el debate se deja fuera el problema de la ruptura existente entre la esfera de la producción y la esfera del consumo lúcidamente señalada por Marini. Es decir, la escasa articulación existente entre ambas dado que el sistema productivo se halla supeditado principalmente a la exportación (para el caso no importaría si de bienes naturales o bienes con “alto valor agregado”), en tanto que, el consumo se parte en dos generando una “esfera alta” de consumo que se abastece con importaciones y otra “baja” que es cubierta por la producción nacional. Vistas así las cosas el modelo ISI “selectivo” podría terminar resolviendo los problemas de la primera y la “economía social y solidaria” de la segunda, pero no necesariamente el problema estructural de su escisión, lo cual por lo demás pone serios obstáculos a que una y otra estrategia puedan llevarse a cabo.
En tercer lugar mencionaremos las cuestiones del “dualismo estructural” y el “enclave”. En cuanto al dualismo estructural el problema que se nos plantea es la contradicción entre, por una parte, la necesidad de superar el “atraso” de los sectores tradicionales de baja productividad, entre los que estarían las economías campesinas e indígenas; y, por otra, las consideraciones sobre el respeto a las formas de vida diversas que pueden tener otros pueblos, aspecto que por lo demás es el soporte de la noción del sumak kawsay. Este elemento, fuertemente vinculado con el de la diversificación productiva y la industrialización, dan lugar a una contradicción irresoluble que precisa el problema de buscar medidas desarrollistas para salir del desarrollo. Pero los límites en este sentido van más allá, dejando de lado esta contradicción fundamental y teniendo en consideración cómo está pensada la ruta de transición hacia el postextractivismo no se ve una estrategia clara que asegure una modificación de la dualidad estructural. Así por ejemplo, del lado del gobierno, ninguna de las medidas de la Agenda de transformación productiva para la “reducción de la brecha interna” asegura una intervención sobre los factores estructurales que la generan, en este sentido se proponen medidas extremadamente convencionales: reducción de impuestos a empresas pequeñas, créditos, asistencia técnica, etc. (MCPEC, s/f., pág. 106). No obstante, el problema fundamental sigue siendo si al señalar a este como uno de los problemas del “modelo exportador primario extractivista” la intención de su transformación busca una modernización de los sectores tradicionales. Algo semejante ocurre con la economía de enclave, sin duda, la diversificación económica permitiría impulsar actividades con mayores encadenamientos, pero igualmente difícil resulta suponer que necesariamente será así. Un buen ejemplo de lo que puede suceder es el proyecto Yachay del gobierno (www.yachay.ec), en el ánimo de esa diversificación de nuevo tipo fácilmente este lugar puede convertirse en un enclave del “bio-conocimiento”. El tema de fondo es que la fragmentación territorial y la ausencia del estado en ciertas áreas no es resultado del extractivismo, sino al revés, este funciona así porque hay otras causas estructurales que han configurado el territorio de esa manera. Esto lo sabían perfectamente Cardoso y Faletto (2002), para quienes el aparecimiento de la economía de enclave es un resultado derivado de las capacidades que las clases dominantes tenían de “controlar nacionalmente” los sectores exportadores que vinculaban a la economía nacional con el mercado mundial.
A más de lo señalado, habría que tener en cuenta los cuestionamientos que la teoría de la dependencia hizo a la noción de dualidad estructural. En particular se debería poner en discusión la tesis de André Gunder Frank (2005) que echa abajo la idea de que esa aparente contradicción moderno-tradicional sería uno de los obstáculos para el desarrollo; así como todo su planteamiento del sistema metrópoli-satélite en el que se sustentaría el funcionamiento del capitalismo mundial. Es curioso que estos planteamientos se recojan solamente para hacer una historia de la crítica a la “ideología del desarrollo” (Gudynas, 2011a), pero no se discutan sus postulados centrales sobre el problema teórico que implica entender el carácter de nuestras economías y sus cuestionamientos a la viabilidad práctica de las medidas desarrollistas que aparecen como referente único para las transiciones al postextractivismo.
El quinto problema, el de mayor relevancia política, es el de la pobreza, la desigualdad y el régimen de propiedad. Se entiende que es el “modelo primario exportador extractivista” el que ha generado una distribución regresiva del ingreso, concentración de la riqueza y la propiedad, altos índices de pobreza y una desigualdad estructural inveterada. Entonces cambiar la modalidad de acumulación permitiría incidir sobre esos problemas. Pero, a la hora de las “medidas prácticas” surge una enorme opacidad, las propuestas no abandonan las generalidades o la retórica con pretensiones de teoría. Se trata el tema de la pobreza, de modo muy escueto, y el de la desigualdad apenas si aparece. En este contexto, desde la perspectiva de Gudynas (2011a, 2011c) las transiciones deben llevarse hacia el cumplimiento del precepto de “cero pobreza, cero extinciones”, lo que supone que la eliminación de la pobreza debe vincularse con dos temas: reducción de la degradación ambiental y disminución del “consumo opulento”. Las medidas concretas para vincular estos tres aspectos no se plantean; y, más grave aún está completamente fuera de discusión el problema de la propiedad. Ahora bien, Acosta, Martínez y Sacher (2012) hacen una propuesta más “radical”, su solución al problema es sencilla, el problema de la pobreza es el concepto de pobreza,[22] cuyo carácter hegemónico de tradición positivista, reduccionista y, tergiversa lo que podría ser la verdadera riqueza. Luego de esta mención al tema en nota al pie el problema desaparece del programa de alternativas que proponen. Cuestionado el concepto –sin una sólida demostración por cierto- eliminado el problema. De igual modo, en el caso de la desigualdad y la estructura de la propiedad ni siquiera se cuestiona el concepto, la discusión sobre esto está excluida de las propuestas.[23] De todos modos, no es del todo claro en las posiciones en debate cuál es la vinculación real del extractivismo o el desarrollo con la pobreza y la desigualdad; nos referimos a un esfuerzo por conceptualizar esa relación no solo por mencionarla como una constatación fenoménica. En suma, y simplificando la discusión, ¿en qué medida el predominio de un sector económico o la imposición de un “discurso” o “narrativa” generan pobreza y desigualdad? En consecuencia, un paso hacia una estructura económica diversificada no garantiza necesariamente la superación de los problemas asociados a la pobreza y la desigualdad; claro, a menos que relativicemos los conceptos y con ello superemos sus efectos.
No se puede perder de vista que la historia de América Latina y el Ecuador es enormemente ilustrativa sobre las posibilidades de reacomodo de las clases dominantes frente a las reformas modernizadoras, o –en este caso- “desmodernizadoras”; es el camino de la conocida vía junker en cuya clave está justamente obliterar o excluir la cuestión del régimen de propiedad. Más allá de las intenciones de sus autores las propuestas analizadas nada nos dicen sobre cómo garantizar que no pueda imponerse una vía junker de transición hacia el postextractivismo que imposibilite la construcción del sumak kawsay, siempre que este sea entendido como una transformación estructural del régimen de propiedad.
Un sexto elemento que conduce a indeterminaciones es la dificultad de inscribir al decrecimiento de la economía en el marco de lo referido hasta aquí. En otras palabras, cómo se combina la posibilidad del decrecimiento con la estrategia de diversificación y “creación de valor agregado” que fueron diseñados para obtener el resultado opuesto: el crecimiento económico. Claro, la diversificación económica planteada por el postdesarrollismo se matiza con las medidas tendientes a la desmaterialización y la austeridad en relación con el “consumo opulento” (Gudynas, 2011a). Desmaterialización supone un uso más eficiente del flujo de materiales y energía, muy cercano a eso que las empresas privadas denominan “ecoeficiencia”; y, la austeridad se dirige a disminuir el consumo mediante la restricción del acceso a ciertos bienes. Contrastado con el problema de las esferas “alta” y “baja” de consumo y los resultados efectivos de las políticas industrializadoras sobre esa estructura, estas propuestas resultan del todo insuficientes. Pero, lo fundamental tiene que ver con que ni la desmaterialización ni la austeridad suponen una política fuerte de decrecimiento; en cierto sentido, una economía más eficiente en el uso de materiales puede lograr mayor productividad y con ello mayor crecimiento económico enmarcado enteramente en una versión más bien convencional del desarrollo. Dicho de otro modo, la desmaterialización y la austeridad no necesariamente ponen en cuestión a la política del crecimiento y el desarrollo.
Ahora bien, pasemos a señalar algunos de los límites en torno al horizonte de superación del desarrollo, aquello que decanta en el cuestionamiento al esquema civilizatorio y que cobra cuerpo en la propuesta del sumak kawsay. Esto requiere una mayor profundización en la discusión que no podemos hacer aquí, sin embargo, se puede dejar planteados algunos aspectos en los que se puede identificar ciertas dificultades y tensiones en el campo general desde el que parte esta perspectiva. Habría cuando menos tres ámbitos en los que se ponen de manifiesto algunas ambigüedades que requerirían ser esclarecidas: el tema de la civilización y la modernidad, la cuestión del desarrollo y el tratamiento de la relación ser humano – naturaleza. En lo que sigue ensayamos un esbozo general sobre los límites del debate.
Las posibilidades de dejar atrás el desarrollo es entendido como una necesidad de enfrentar la crisis civilizatoria y encaminar las transformaciones hacia un nuevo orden civilizatorio que destituya los cimientos de la civilización occidental que han conducido a la destrucción de la naturaleza y la sociedad. Como se ha visto, las ambigüedades de esta perspectiva se derivan de lo que se entiende por “civilización hegemónica”, dado que la discusión apenas empieza, es difícil establecer distinciones y, por el contrario, predomina una tendencia a equiparar Occidente, modernidad, capitalismo y desarrollo. Esto se explica porque esto se sustenta en una interpretación que comprende los distintos estatutos históricos a los que cada concepto alude en ausencia de una perspectiva histórica, cuyo resultado inevitable es atribuirles un sentido de continuidad reduccionista. Una especie de hegelianismo empobrecido e inverso al que se le ha extirpado la dialéctica, una especie de “espíritu absoluto” que pervive casi imperturbable asumiendo distintas formas provisionales. Entonces queda excluida la profunda y extendida discusión, por ejemplo, de la posibilidad de múltiples modernidades y sus distintas configuraciones históricas planteada por ejemplo por Echeverría (2001) o la distinción entre el orden de la civilización material y el de la economía de mercado planteado por Braudel; o, la historia del capitalismo que no necesariamente es continua como se puede inferir de las propuestas de Wallerstein (1974) o Arrighi (1999) o Amin (2010).
Precisando aún más si lo propio de este esquema civilizatorio que se cuestiona es una determinada forma de racionalidad ¿cuáles son los argumentos que nos pueden llevar a asumir que esa racionalidad siempre ha sido la misma?, así por ejemplo, ¿es posible concebir en términos semejantes al mundo del Renacimiento con el del liberalismo burgués del siglo XIX y el capitalismo transnacional de los siglos XX y XXI? La necesidad de encontrar las discontinuidades históricas es uno de los fundamentos básicos de la propuesta postestructural de la que parecen provenir buena parte de las fuentes teóricas sobre las cuales se construye el discurso crítico del desarrollo que apuntala las propuestas aquí analizadas.
Una de las razones por las que aún resulta complicado visualizar con algo más de precisión qué es aquello que cuestiona el sumak kawsay proviene de este límite en la interpretación. De hecho, al trasladarnos a este campo del debate, es decir, el sustento del que proviene ese cuestionamiento al desarrollo como dispositivo civilizatorio, ocurre algo semejante. El saber y los modos de vida ancestrales de los pueblos indígenas andinos aparecen también como un fundamento estático carente de historia. De ahí que la sola intención de definir el origen de esta otra experiencia civilizatoria nos ponga frente a las dificultades en su definición. ¿Esa “otra civilización” corresponde a las sociedades precolombinas?, si es así, ¿a cuáles corresponde, a la incaica, a las preincaicas, a ambas?; si no es así, ¿es la pervivencia autárquica de las comunidades y los ayllus?, ¿cómo explicar el problema de las relaciones con la sociedad colonial, en el sumak kawsay entran aspectos incorporados de esa experiencia?
En suma, se trata de la contraposición de dos opciones civilizatorias esencializadas, sin historia y sin vínculos muy claros entre sí. Las razones para esto ocurra pueden encontrarse en el campo ideológico desde el que se piensa este problema. Se trata del desplazamiento de la economía a la cultura como campo de problematización. Lo que trasluce este tratamiento del tema es el predominio de cierto esencialismo culturalista, cuyo efecto es la localización de posiciones en torno a entidades culturales fijas y cerradas en sí mismas. Todo lo cual, sobra decirlo somete la discusión a una fuerte despolitización.
Este marco general de análisis lleva a la problemática identificación del progreso con el desarrollo. En el mismo orden de ideas, el modo de tratamiento crítico del progreso no hace distinciones sobre las distintas concepciones históricas sobre el mismo y sus efectos en la configuración de los distintos modos históricos que puede haber asumido. Tampoco es evidente que se procure establecer las discontinuidades en relación con el concepto de desarrollo. La tendencia más fuerte es la de identificar desarrollo con crecimiento económico, es decir, reducir el desarrollo a una de sus versiones: la neoclásica. Por lo demás, este solo hecho ya lo distingue de ciertas consideraciones sobre el progreso por ejemplo.[24] La reflexión sobre las diferentes versiones del desarrollo queda cerrada cuando es reducida al gatopardismo de que todas forman parte del “paradigma del desarrollo” y por tanto tienen un límite infranqueable que debe superarse. No es que este criterio no tenga validez, el problema es que no se puede descalificar esas distintas propuestas sobre el desarrollo y plantear superarlas sin una discusión rigurosa. Más aún, si en las propuestas prácticas de transformación, en una especie de “retorno de lo reprimido”, se vuelve a los fundamentos básicos del desarrollismo latinoamericano clásico o a consideraciones cercanas al neokeynesianismo. Por supuesto, las razones de este modo de abordar el problema guardan relación con el predominio del enfoque culturalista; es decir, el mayor peso que tiene la propensión a entender el desarrollo como una narrativa o un discurso en detrimento de los contenidos políticos y económicos del mismo en un sentido mucho más fuerte.
Esta dificultad por precisar el objeto de la crítica aparece en el tercer ámbito de problematización, el de las relaciones ser humano-naturaleza. Trasladados al campo de la cultura, entendida por lo demás en un sentido bastante convencional, habría una racionalidad estática fundada en el dominio y la destrucción de la naturaleza. En consecuencia la filosofía, la ciencia y la tecnología occidental sustentan ese proceso de dominio y destrucción. En este contexto se reproduce el problema de la deshistorización y la despolitización ya señalados. No es posible hallar cómo ha variado esa concepción en la historia de la modernidad, tampoco saber si esta noción ha sido predominante siempre, un contraste entre el naturalismo renacentista y el romántico ya podría darnos luces de que aquello no ha sido siempre igual en la modernidad, por ejemplo. De otro lado, asumir una simbiosis estática en la experiencia de los pueblos indígenas andinos repite el mismo equívoco. En un plano distinto se encuentra eso que podemos definir como la “escisión ontológica” entre ser humano y naturaleza que pone en cuestión seriamente la idea de que pueda haber una simbiótica y armoniosa relación con la naturaleza en cualquier forma de sociedad. Esto hace imposible una sutura definitiva de esa ruptura y más bien da lugar a que cada sociedad sea una forma específica de resolución provisional de la misma, este sería el sentido propio de lo político en palabras de Bolívar Echeverría (2010a).
Este atropellado repaso por algunas de los conflictos internos del campo de reflexión sobre el que se construye el debate sobre extractivismo y desarrollo nos permite puntualizar algunas de sus consecuencias teórico-políticas. En cuanto a la opción postextractivista, incluso en sus versiones más “radicales”, el límite principal tiene que ver con que las alternativas no abandonan los presupuestos centrales del estructuralismo cepalino aunque se incluyan interesantes principios destinados a disminuir los nefastos efectos ambientales y sociales directamente asociados con las actividades extractivas. La idea de cambiar el modo de acumulación lo plantea con claridad, es en rigor, una propuesta que apunta a un cambio en el patrón de acumulación capitalista y ese es su marco general, que las reformas en ese sentido sean más democráticas, populares e inclusivas marca ciertas diferencias, pero –al mismo tiempo- explica sus límites. En este nivel del debate, en nuestra opinión, se ha configurado una propuesta de algo que puede denominarse como “reformismo ambientalista”. Es decir medidas de corte reformista con un fuerte énfasis en la problemática ambiental, un cambio en el patrón de acumulación de capital que permita el paso a un proceso distinto de acumulación de capital que no genere fuertes presiones sobre los recursos naturales. La cuestión central aquí es que ese cambio de patrón puede resolver los problemas directamente relacionados con las actividades extractivas, pero muy difícilmente puede incidir en los problemas derivados de la lógica de la acumulación capitalista sea que esta se soporte en los sectores extractivos o los de “alto valor agregado”. Esta es la razón por la que se genera un “hoyo negro” al momento de establecer diferencias radicales con el programa del gobierno ya que su programa político es también fuertemente reformista, aunque en la práctica sea menos ambientalista que el reformismo radical.
No obstante, hay que vincular esta discusión con un fenómeno más amplio. La emergencia de gobiernos reformistas en América Latina que proponen un cambio en el patrón de acumulación constituye –como en otros momentos históricos- una respuesta al agotamiento del patrón de acumulación anterior. El contraste con el desarrollismo clásico ilustra bien este fenómeno; la emergencia del modelo industrializador fue una respuesta a la crisis real del modelo exportador primario, respuesta de las clases dominantes que se agudizó con el cambio del contexto de lucha de clases por efecto de la Revolución Cubana y, posteriormente, el ascenso de la Unidad Popular en Chile. En otras palabras, la necesidad de una reforma en el patrón de acumulación tenía causas económicas y políticas muy precisas que se relacionaban con las necesidades propias de la acumulación de capital. La crisis del neoliberalismo dio lugar a la emergencia de propuestas diversas pero coincidentes en un sentido: la reedición de un proceso de modernización capitalista con control estatal y base nacional. De ahí la importancia de observar los límites e indeterminaciones que ese proceso tuvo y las críticas de la izquierda que demostraron consistentemente por qué el programa desarrollista no logró sus objetivos. Incluir la temática de los impactos socio-ambientales y los conflictos que genera es de una considerable riqueza, pero resulta insuficiente si se queda entrampada en el campo ideológico general del reformismo.
En relación con la crítica a la dimensión civilizatoria y con el horizonte de transformación del sumak kawsay, consideramos que los límites tienen que ver con la significativa influencia del culturalismo esencialista. A nuestro modo de ver las causas de esto se hallan en el abandono de una concepción materialista de la naturaleza que es el efecto lógico del cuestionamiento a esa entidad fija que es la modernidad. No obstante esto dibuja un divorcio fuerte entre la materialidad que supone el extractivismo y la inmaterialidad de la concepción de civilización que predomina en estas propuestas. En este sentido, la civilización correspondería a ese espacio de las “mentalidades” que se separa de la dimensión material de la vida social. La contradicción se torna irresoluble. Esto no quiere decir que no se incluya a la materialidad en los efectos que tiene el sentido civilizatorio, de hecho, la noción de destrucción de la naturaleza es una muestra contundente de eso; el problema, es que las razones últimas de esa destrucción se desprenden del orden de lo material para ubicarse en algo así como el orden “espiritual” de la civilización. Dicho de otro modo, lo que está ausente es una concepción que se aproxime a lo que Braudel define como “civilización material” que no necesariamente se explica por una racionalidad desprendida de la dinámica concreta de la vida material de las sociedades. Por supuesto, este retorno a una concepción idealista de la civilización tiene sus consecuencias políticas. Esto hace que las alternativas asuman formas mistificadas vinculadas con una especie de “retorno a la naturaleza” que deja la puerta abierta para que se cuelen perspectivas reaccionarias o utopías comunitaristas que no tienen asidero en la concreción histórica del capitalismo y la modernidad. Lo cual termina por suprimir la posibilidad de alternativas políticas de salidas al capitalismo como bien lo apunta Sánchez Parga (2011). Entonces las alternativas asumen un carácter religioso o mítico que afirma la idea de que estas tienen lugar en una “exterioridad absoluta” en relación con el capitalismo, asunto muy difícil de sostener frente a la definitiva mundialización que el sistema capitalista ha conseguido en este momento histórico.
El examen de estos límites que presenta el campo del debate sobre desarrollo y extractivismo plantea una paradoja política. Si las posiciones críticas hacen parte de la “nueva izquierda” y sus cuestionamientos buscan radicalizar posiciones en relación al orden del capital, la modernidad y Occidente, ¿por qué las alternativas no alcanzan a sustentar una versión radical de la transformación social? Dicho de otro modo, ¿qué es lo que explica que esas posiciones de izquierda terminen apuntalando alternativas de carácter reformista, en el mejor de los casos, o reaccionarias, en el peor, a pesar de que el sustrato de la lucha social obligue a ir mucho más allá en la reconstrucción de alternativas revolucionarias entendidas como la prefiguración de horizontes de superación del capitalismo? Desde nuestra perspectiva, esta paradoja tiene sus razones en la forma en que estas posiciones se aproximan al problema del capital, esto hace inteligibles los límites que hemos tratado de esbozar aquí.
El problema del capital: una discusión ausente
Desde la crítica de Marx a los socialistas utópicos sabemos que hablar del capital, de la explotación del trabajo o la apropiación de la riqueza no significa necesariamente problematizar el orden establecido por el capital (Marx, 1987). En esencia, se trata de saber cuál es el objeto de la crítica y el modo de comprender las contradicciones que le son propias. Es más, incluso centrar la discusión en el capitalismo no significa necesariamente descifrar sus mecanismos clave. A lo largo del siglo XX enfoques como el keynesianismo o el estructuralismo desarrollista, por ejemplo, no dejaban de lado una profunda discusión sobre el carácter del capitalismo pero el modo de comprender sus estructuras fundamentales daba lugar a respuestas políticas diversas que no necesariamente se proponían incidir sobre esos mecanismos que ordenan la estructura de la reproducción de capital.
En el campo de debate que aquí analizamos hay referencias explícitas a la acumulación capitalista. Quizá la más clara es la que aborda el “modelo primario exportador extractivista” como una específica modalidad de acumulación que debe superarse (Acosta, 2009, 2011; SENPLADES, 2009). De igual modo las transiciones hablan de la necesidad de poner controles al capital y de pensar el horizonte de transformación como un proyecto “post-capitalista” (Gudynas, 2011a). El gobierno llega a destacar que el modelo imperante supone una subordinación del trabajo al capital que estaría siendo revertida mediante su programa político. No obstante, en ninguno de los casos el capital constituye el objeto de la crítica en función de sustentar el sentido de la transformación social. En este sentido, se evidencia que la discusión sobre el patrón de acumulación de capital está ausente o es del todo marginal.
La razón para ello es que el objeto de problematización planteado por las distintas posiciones del debate es otro, son otros para ser más precisos, a saber: el extractivismo y el desarrollo. Lejos de ser un problema terminológico esto define un campo de problematización distinto, la reflexión que hemos ensayado muestra que los fundamentos sobre los cuales se construyen las posiciones en debate aluden a una comprensión de los problemas centrales que se deriva de ese modo de problematización. Lo que ocurre es un desplazamiento del orden lógico de funcionamiento de la economía y del esquema civilizatorio, lo cual trae como consecuencia una modificación en las causas de los problemas analizados. En concreto, los efectos negativos relacionados con la destrucción de la naturaleza y la sociedad no responden –o no lo hacen claramente- a la lógica propia de la acumulación capitalista, sino al funcionamiento propio de los sectores extractivos o a la ideología del desarrollo. Esto en sí mismo no implica mayores dificultades hasta que se convierte en el sustento de las alternativas políticas, puesto que la marginación de la dinámica de acumulación capitalista hace que los problemas que son un efecto de ella sean atribuidos al extractivismo y al desarrollo, por lo que las alternativas suponen que una superación de estos puede llevar a una resolución de los efectos de la acumulación de capital.
Esto se debe al carácter de los fundamentos que delimitan el campo del debate. Si se mira con detenimiento, las “fuentes originarias” de estas posiciones tienen en común un elemento: la denegación del marxismo. Enfoques como el neokeynesianismo, la economía ecológica, el posestructuralismo, el culturalismo, etc., comparten una distancia crítica y una permanente sospecha respecto del marxismo, al que identifican como otra versión de la visión apologética del desarrollo y la destrucción de la naturaleza. De modo explícito se señala que los límites del marxismo tienen que ver con el hecho de que la experiencia histórica del llamado “socialismo real” nunca generó una verdadera ruptura con el sentido productivista, lineal y economicista de la modernidad y el desarrollo (Lang, 2011; Gudynas, 2011a). En este sentido, la necesidad de una propuesta nueva hace que sea necesario superar el campo interpretativo del marxismo sometiéndolo a una crítica en sus fundamentos adscritos al programa de la modernidad. Por lo tanto, el postdesarrollismo se mira a sí mismo como una propuesta que supera al materialismo histórico en su capacidad crítica y en sus posibilidades de formulación de alternativas más radicales. Sobre la base de estas consideraciones es posible destacar ciertas comprensiones erróneas al respecto. En primer lugar, el “fracaso civilizatorio” del proyecto socialista no tiene por qué anular la capacidad interpretativa del marxismo y su utilidad política en la definición precisa de los problemas relacionados con la acumulación capitalista y la lucha de clases. En segundo lugar, es muy discutible reducir la amplitud y riqueza de la utopía comunista surgida del materialismo histórico a la experiencia del llamado “socialismo real”. En tercer lugar, asumir sin más que el pensamiento de Marx se reduce al “dispositivo” de la modernidad significa anular todo su potencial crítico respecto de la modernidad capitalista.
Otra dimensión del problema hace referencia a la discusión del capitalismo en el contexto latinoamericano. Siguiendo el tono de la pretendida superación del materialismo histórico, hay que señalar que, si bien el postdesarrollismo reconoce importantes avances en la crítica marxista acerca del desarrollo en América Latina, identifica un límite fundamental que coloca al postdesarrollismo en una posición más “avanzada”. Ese límite sería la ausencia, en aquellos enfoques, de una “puesta en cuestión” al desarrollo como tal. Al final de cuentas las críticas del estructuralismo cepalino, la teoría de la dependencia y el marxismo más “ortodoxo” terminarían compartiendo –con marcadas diferencias, por supuesto- los fundamentos de la “ideología del desarrollo” con la tradición liberal o conservadora. En ambos casos se trataría de distintos modos de concebir el desarrollo y sus mecanismos para conseguirlo. Ahí se encontraría una barrera infranqueable para aquellas versiones críticas anteriores.
Ciertamente se puede decir que la crítica marxista al desarrollo no lo abordó del modo en que lo hace el postdesarrollismo. Pero esto no se debe a un problema de “alienación ideológica”, guarda relación –más bien- con una forma distinta de problematizar el tema del desarrollo y confrontar de una manera diferente la dimensión ideológica contenida en esta problematización. De hecho, los “dependentistas” y los marxistas hacen una crítica contundente al sentido ideológico del concepto de desarrollo, pero esta no se convierte en el punto nodal de su crítica porque el centro de la discusión que proponen es otro. Para el marxismo, y en particular para la teoría marxista de la dependencia, el objeto de la crítica sobre el que tiene lugar su problematización no es el desarrollo sino el capitalismo. En rigor, su enfoque cuestiona que algo así como el “desarrollo” exista, de lo que es factible hablar es del desarrollo histórico del capitalismo. Aquí radica su crítica ideológica, no se trata de que exista una economía o una civilización “desarrollista”, sino de que el desarrollo encubre al hecho capitalista tornándose un concepto abstracto y a-histórico aplicable a cualquier contexto. Este encubrimiento tendría dos elementos fundamentales: a) el llamado subdesarrollo es producto de la forma en que se estructura el capitalismo histórico a escala mundial y constituye un fundamento esencial del mismo sobredeterminado por las relaciones de dependencia; y, b) las peculiaridades de las “economías periféricas” se derivan de la dinámica que el capitalismo tiene en cada contexto específico.
Esto marca una diferencia sustancial frente a la crítica postdesarrollista. Se trata del modo de comprender el problema de la estructura económica y la dependencia desde el punto de vista de la acumulación capitalista. En concreto, el problema teórico para este enfoque radica en el carácter del modo de producción o de la articulación de los modos de producción que coexisten en nuestras formaciones socio-económicas, no en el peso relativo que determinados sectores económicos tienen en esas formaciones. Por el contrario, el que estos sectores adquieran determinada importancia en ciertos períodos históricos se explica precisamente por la forma en que está constituida la estructura de los modos de producción y el desarrollo del capitalismo. De modo que, como lo sostiene Cueva (2001) no es posible identificar a las formaciones sociales latinoamericanas a partir del predominio de un producto de exportación o en función de las áreas coloniales precedentes, o de la lógica de enclave; puesto que esto trae como consecuencia equiparar economías distintas, con distinto grado de desarrollo capitalista, en una misma categoría. Resulta interesante contrastar esta tesis con nuestra discusión actual, si retomamos lo planteado por Cueva, no es posible obtener una explicación precisa si comparamos dos economías extractivistas como Chile y Ecuador que, en realidad, corresponden a grados absolutamente disímiles de desarrollo capitalista.
Es por este motivo que para los marxistas la preocupación teórica fundamental radica en dilucidar el conjunto de mecanismos que sostiene a las características estructurales del capitalismo dependiente, su (des)integración económica, sus formas de transferencia de valor hacia las metrópolis, su estructura de clases, sus instrumentos de acumulación interna, etc. Esto hace, por ejemplo, que sea posible hallar la continuidad de mecanismos en el modelo primario-exportador y en los proyectos de industrialización. Lo cual, por lo demás, lleva a las tendencias más radicales a poner en cuestión la utilidad explicativa de estas categorías.
En consecuencia, para esta versión crítica marxista ocupa un lugar central la indagación sobre el modelo o el patrón de acumulación. Dado que la discusión gira en torno al carácter del capitalismo dependiente, entonces, el esfuerzo de reflexión se dirige a especificar cuál es la dinámica de la acumulación y el complejo entramado de determinaciones estructurales que la soportan. De manera que, puede ocurrir que economías asentadas sobre sectores económicos semejantes tengan un grado de desarrollo capitalista absolutamente disímil; o, que economías con mayor industrialización puedan mantener estructuras de dependencia similares a las de economías con un bajo grado de industrialización.
En la reflexión sobre el sustrato civilizatorio esta denegación del marxismo también tiene efectos ligados principalmente a la indistinción entre capitalismo y civilización, o capitalismo y modernidad. Como consecuencia se debilita la posibilidad de observar no solo las diferencias, sino principalmente las contradicciones existentes. Por lo demás, esto supone anular la presencia de una poderosa tradición crítica y emancipatoria al interior de la modernidad que pone en cuestión a su versión dominante: la modernidad capitalista. La subordinación del proyecto moderno a la “autovalorización del valor” sostenida por Echeverría (2001), sería solo un ejemplo de esta mirada crítica y sugiere un campo de reflexión que podría enriquecer notablemente la crítica al esquema civilizatorio, antes de desechar por entero a la tradición emanada de la modernidad o inclusive para sustentar mejor la necesidad de descartarla de manera definitiva. Otro elemento importante que plantea este enfoque es la necesaria alusión al problema de la universalidad, considerada esta desde diferentes posturas “post” como una forma de dominio de la racionalidad abstracta universal, se termina por disminuirla hasta una de sus versiones: la universalidad del capital. Como bien anota Žižek (2001), el predominio ideológico del capitalismo tardío se sustenta en la anulación de la universalidad y la preeminencia de la particularidad impidiendo, en concreto, la recomposición de una posición crítica en el único terreno en que se puede disputar con el orden del capital: el de principio organizador de la totalidad.
Se puede pensar que la dinámica de las luchas sociales podría interpretarse como una demanda por la vinculación de las demandas postdesarrollistas con la crítica al capitalismo y sus inequidades estructurales; ciertos indicios podrían expresar que esta ha sido una coexistencia práctica de posiciones en las luchas sociales. Si esto es así, la dificultad mayor es ¿por qué la interpretación teórico-política no alcanza a lograr una vinculación entre ambas perspectivas?
El olvido del capital como el problema fundamental de nuestro tiempo se halla en la base de los límites y “puntos ciegos” del campo del debate sobre desarrollo y extractivismo. Esto forma parte del proceso de recomposición política que ha tenido lugar como contraparte de la imposición del capitalismo tardío; proceso que redefinió los fundamentos y el objeto de la crítica identificada con la izquierda. En el caso del campo de análisis esto se evidencia por la influencia de dos formas de interpretación que subyacen a las posiciones en disputa. De una parte, está la influencia de la economía ecológica en sus versiones más fuertemente anti-marxistas como la postulada por Joan Martínez-Alier (1995, 1998), cuya influencia es notoria tanto en la posición neodesarrollista como en la postdesarrollista. De otra parte, la influencia de propuestas postcoloniales con una presencia culturalista muy significativa como las de Mignolo o Escobar, caracterizadas además por su entera separación de cualquier interpretación marxista. También está presente la menos definible influencia de Boaventura de Sousa Santos (2010), cuya perspectiva epistemológica y política ha tenido eco también en las posiciones del campo de debate.
Estas dos influencias tienen un efecto incontestable en la denegación de una política de clase en la discusión ecológica y en la perspectiva postcolonial. Es más sustituyen esta forma de política por otras relacionadas con lo “ecológico-distributivo” o la “colonialidad del poder”. La cuestión de fondo no implica sostener que estas otras formas políticas no tienen importancia, la discusión es que no es necesario que estas sustituyan a la política de clase para adquiriri legitimidad.
En cuanto a la influencia de la economía ecológica anti-marxista hay que señalar que esto ha impedido la posibilidad de un diálogo entre ecologismo y marxismo capaz de posicionar una interpretación distinta sobre la discusión en torno al desarrollo y el extractivismo. El fundamento de la sospecha ecologista sobre el marxismo ha sido la idea de que este se inscribe en el marco del productivismo que no problematiza la destrucción de la naturaleza. Han sido John Bellamy Foster (2000) y Paul Burkett (1999, 2006) quienes han demostrado amplia y consistentemente que ese es un prejuicio antimarxista, ampliamente promovido por Joan Martínez Alier entre otros, que no tiene mayor asidero ya que habría una específica problematización del problema de la naturaleza en Marx. El problema en el debate ecuatoriano es que este encuentro no ha tenido espacio para consolidarse y producir una respuesta más sólida frente a las posiciones gubernamentales. Tendencia que, insistimos, con mucha probabilidad está presente en la dinámica de las luchas sociales.
Los aportes de Bellamy Foster permiten hacer ciertas puntualizaciones en referencia a la crítica al desarrollo y la búsqueda de alternativas civilizatorias. Una crítica maximalista a la modernidad, como hemos dicho, deja de lado el examen detenido de la tradición crítica de la propia modernidad; pero, además rompería con una de las más ricas tradiciones de las que proviene el discurso crítico ecologista, a saber: la concepción materialista de la naturaleza, en particular la del materialismo histórico que abriría una posibilidad consistente de un nuevo concepto de la naturaleza que desde el siglo XIX habría puesto en cuestión la perspectiva productivista del desarrollo capitalista. En este plano, la dificultad tiene que ver con el abandono de una perspectiva materialista en favor de un cierto “idealismo” que entiende a la naturaleza como una entidad mítica o religiosa poniendo límites conservadores a las alternativas políticas. En otras palabras, sería necesario evaluar si la única posibilidad de valorar a la naturaleza por fuera del capitalismo es la de otorgarle un estatuto mítico. Por lo demás, ocurre exactamente lo mismo con los saberes y las formas de vida ancestrales; ¿acaso el modo predominante de valorarlos tiene que ser necesariamente la mistificación esencialista y ahistórica?
No sería correcto suponer que esta configuración del campo del debate se debe exclusivamente a las fuentes de las que abrevan las posiciones teórico-políticas en disputa. La discusión es más profunda y hace relación con la específica configuración de la política postmoderna. El dominio de la política del consenso señalada por Žižek (1998, 2001) y Rancière (1995, 1996, 2005) se explica por una denegación total de la universalidad y el antagonismo radical. Y es justamente el encubrimiento del capital como el fundamento de ambos principios el que opera en esa reconstitución del campo de la política, es decir, del cumplimiento de una función ideológica determinante por parte de las posiciones políticas incapaces de trascender los límites de las negociaciones y los disensos controlados por esa radical anulación del conflicto esencial de la sociedad capitalista. La imposibilidad de la ruptura con el cerco de la política postmoderna es la que ha impedido un acercamiento a la problematización del capital y su capacidad de imprimirle un sentido fundamental al orden social.
Marx y el extractivismo
Hace poco tiempo apareció un elemento inesperado en este debate, una disputa –si se quiere teórica- entre neodesarrollistas y postdesarrollistas que peleaban por reivindicar a Marx como fundamento de una y otra posición. Antes que un giro en el debate se trató de un episodio aislado que no ha tenido consecuencias destacables. En una entrevista Rafael Correa afirmó que el marxismo-leninismo no menciona en ninguna parte una crítica contra el extractivismo (Correa, 2013). Del lado del postdesarrollismo la respuesta vino de Eduardo Gudynas (2013) y Joan Martínez Alier (2013), quienes escribieron artículos señalando lo contrario. Lo interesante es el súbito recurso a Marx en un debate que se había caracterizado por no tomarlo en cuenta. Gudynas señala que Marx no sería extractivista porque con ello renunciaría a su propuesta de transformación del modo de producción, en su opinión el tránsito hacia el postextractivismo –por el contrario- se inscribe en la idea marxista de buscar “alternativas a la producción”. De su parte, Martínez Alier, haciendo referencia al pensamiento marxista contemporáneo, plantea dos conceptos que demostrarían la oposición de Marx al extractivismo: “acumulación originaria” y “metabolismo social”, ambos suponen la destrucción de la naturaleza y la apropiación de recursos naturales y la desposesión de territorios campesinos e indígenas.
Un problema central se advierte en esta disputa por Marx, los fundamentos y los enfoques establecidos al interior del campo de debate que hemos descrito no se ponen en tensión en ninguna de las posiciones. Se puede ver un uso instrumental del nombre de Marx y algunos de sus conceptos tomados de forma aislada. Un acercamiento superficial que reduce ostensiblemente la complejidad del pensamiento de Marx para adecuarlo al neodesarrollismo o al postdesarrollismo según sea el caso. En definitiva la irrupción de Marx no conmueve el campo de debate que no solo se ha construido alejado de su “discurso crítico” (Echeverría, 1986) sino que, en ocasiones, lo ha hecho en abierta contradicción con él. El problema central tiene que ver con que el objeto teórico “extractivismo” no es el que preocupa a Marx, su objeto es otro sustancialmente distinto: el capital. Tanto Correa como sus críticos se equivocan al poner la discusión en un plano teórico que es distinto a aquel sobre el que Marx trabaja. El dilema de un Marx extractivista o anti-extractivista es –en todo rigor- un falso dilema; Marx no es ni una ni otra cosa, su crítica es anti-capitalista y su horizonte político es el comunismo. Aquí no es posible hacer una discusión minuciosa, la cual supera largamente el alcance de este trabajo, pero creemos que es posible establecer unas cuantas notas breves sobre algunos de los elementos que deberían considerarse al tratar de incluir a Marx en el debate sobre el extractivismo y el desarrollo.
En primer lugar, se debe tener que Marx hace una definición sobre lo que entiende por actividades extractivas. En el marco de su exposición sobre el proceso de trabajo, en el capítulo V del libro I de El capital, señala que este se realiza sobre un “objeto de trabajo” [Arbeitsgegenstand] determinado, pero distingue dos tipos: uno que puede llamarse “objeto general” [allgemeine Gegenstand] –afirma- y que es ofrecido directamente por la naturaleza sin mediación de trabajo alguno como la tierra (que incluye el agua), los peces, etc.; y, otro que corresponde a lo que propiamente se denominan como “materias primas” [Rohmaterial], es decir aquellos objetos que objetos que son producto de procesos de trabajo previo, es decir, objetos que ya han sido trabajados con anterioridad (Marx, 1975, págs. 216-217; 1962, pág. 193) . Este riguroso y detenido tratamiento de los conceptos le sirve de base para determinar que todas las ramas industriales trabajan sobre materias primas, pero hace una excepción: la “industria extractiva”. Para Marx solo en el caso de estas últimas el proceso de trabajo ocurre sobre aquel “objeto general”, solo en estos casos la naturaleza es directamente objeto de trabajo. Por esa razón Marx considera como industrias extractivas a la minería cómo es lógico suponer, pero también a la caza o la pesca, además, sobre la agricultura precisa que esta solo puede ser parte de esta categoría cuando corresponde a la roturación y cultivo de “tierras vírgenes”, es decir cuando se trata de tierras que no han sido –en el más estricto de los sentidos- cultivadas previamente (Marx, 1975, pág. 220; 1962, pág. 196).
Una primera cuestión que debe tenerse en cuenta a partir de esta formulación sobre la industria extractiva es que ella no se inscribe en la perspectiva “economicista” largamente atribuida a Marx, hace parte de lo que sería su teorización sobre el “proceso de reproducción social” entendido como un esquema general que subyace a todas las formas históricas, esa dimensión de la vida social a la que Bolívar Echeverría llama “forma natural” de la reproducción social que corresponde a su estrato “transhistórico y supraétnico” (Echeverría, 1984, 1998, 2010). El marco en el que Marx hace esta reflexión marginal tiene que ver precisamente con su teorización sobre el “metabolismo social” mencionado por Martínez Alier; de ahí que el desarrollo de sus categorías esté vinculado principalmente con los intercambios entre lo humano y lo natural, por eso el rigor de su concepto busca inscribir a las actividades extractivas en esa dinámica de intercambio para definir su especificidad. Sobra decir que, por esta misma razón, el sentido de industria es bastante más amplio que el de industria moderna capitalista.
Forzando los términos se podría decir que, dado que una “economía extractivista” se define por el predominio de las actividades extractivas, entonces las sociedades cazadoras-recolectores son economías extractivistas; claro, los postdesarrollistas dirán inmediatamente que eso es absurdo puesto que aquellas sociedades mantienen una “relación armónica” con la naturaleza que hace que consuman solamente “lo necesario” de ella, su diferencia radical con las economías extractivistas sería que estas extraen grandes volúmenes y producen un desequilibrio en el metabolismo social. Esta posible discusión ilustra bastante bien el problema de enfoque al tratar de aproximarse a Marx. El problema teórico que se plantea Marx es que la idea general del metabolismo social no es suficiente para la explicación por el carácter específico de las formas históricas, en particular, del régimen capitalista de producción. Y esta es la cuestión fundamental en el posible aporte de la crítica de Marx a la discusión sobre el extractivismo.
Otra cuestión que se debe tener en cuenta a partir de sus consideraciones sobre el proceso general de reproducción social es que la especificidad propia de un tipo de actividades económicas no define al régimen de producción. Más allá de lo que cierto marxismo vulgarizado y –sobre todo- buena parte de sus críticos supone, lo central de la crítica de Marx no radica en las fuerzas productivas, sino en las relaciones de producción. Son estas las que imprimen el carácter concreto que adquiere una forma histórica determinada (Marx, 2006; 1983). Es por ello que –dice Marx en El capital– la perspectiva abstracta del “metabolismo social” se limita al hombre como un concepto general, ya que en este plano teórico no cuentan las relaciones que los hombres establecen entre sí para producir. Es más, anota que el capitalismo no tiene diferencia alguna con otras formas sociales en este plano general, que en ese nivel es indiferente si el proceso de trabajo se realiza para el esclavista, el señor feudal o el capitalista (Marx, 1975: 223). Las implicaciones teóricas de esto son de una importancia extraordinaria, en las formas históricas concretas la relación hombre-naturaleza no puede explicarse por sí sola, el carácter que esta asume proviene de las relaciones que los hombres establecen para dar forma a su socialidad. En el debate que analizamos es este fundamento teórico el que se halla suprimido o puesto en cuestión. Las formulaciones que se hacen sobre el extractivismo tienen como sustento el presupuesto teórico de una relación sociedad-naturaleza no mediada, lo cual –en realidad- corresponde al nivel fenomenológico, al modo en que las relaciones sociales se expresan en el plano de la “apariencia”. Es por este motivo que las referencias al capitalismo terminan siendo inocuas y no alcanzan a dar cuenta de toda la complejidad que reviste este planteamiento de Marx.[25]
Quizá lo más interesante en este contraste entre la crítica postdesarrollista y la crítica de Marx es que la supresión conceptual de las relaciones de producción desplaza el problema al campo estrictamente instrumental. Solo mediante esta operación teórica es posible extender el concepto de la técnica extractiva de ciertas actividades económicas a todo el régimen de producción. Ese problema se torna más complejo si se tiene en cuenta que –siempre siguiendo a Marx- la técnica adquiere significación social y política si es entendida como parte de la organización social de la producción.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que el objeto teórico de Marx es el capital, más precisamente el régimen capitalista de producción, es necesario hacer precisiones sobre lo que esto significa para lograr cierto orden conceptual mínimo acerca de la relación que podría tener el extractivismo con el capitalismo. Sobre la base de la categoría de relaciones de producción Marx pone en el centro de la sociedad capitalista la relación capital-trabajo, la cual es explicada a partir de su teoría del plusvalor. El objetivo del régimen capitalista es la producción de plusvalor y su apropiación para la reproducción del capital. De entre las muchas consecuencias teóricas que esto tiene conviene subrayar algunas que pueden ser de interés para nuestra discusión.
Para empezar se debe tener en cuenta lo relacionado con el “lugar específico” del modo de producción capitalista. Las dos primeras secciones de El capital buscan cuestionar una tesis central de la economía política clásica, a saber: la reproducción del capital ocurre en el ámbito de la circulación. El problema fundamental es que lo propiamente capitalista consiste en el efecto multiplicador del capital, su capacidad de incrementarse, proceso casi milagroso si se lo mira desde la superficie de los fenómenos económicos. En concreto, el capital es tal cosa porque es lanzado a la dinámica económica, cumple un ciclo determinado y retorna incrementado. Marx retoma la tesis “circulatoria”, la analiza rigurosamente y muestra la inutilidad que tiene para explicar ese incremento misterioso, es imposible que en la esfera de los intercambios mercantiles ocurra ese incremento; este tiene lugar en otra parte, se origina en un espacio distinto: la producción. No obstante, si bien su génesis se halla en otro lugar, solo puede realizarse en la circulación, de ahí su complejo proceso social; al respecto dice Marx: “[e]l capital, por ende, no puede surgir de la circulación, y es igualmente imposible que no surja de la circulación. Tiene que brotar al mismo tiempo en ella y no en ella.” (Marx, 1975: 202; 1962: 180). En definitiva, la circulación es vital para que el plusvalor entre en el ciclo de metamorfosis del capital, el plusvalor sale de la producción con la forma mercancía, esta necesariamente debe transformarse en dinero para reiniciar el ciclo, si no lo hace el proceso de reproducción se interrumpe.
En este sentido, el ámbito esencial para la crítica del capitalismo corresponde a la forma en que se organiza la producción sobre la base de la apropiación del plusvalor. Pero no solo eso, sino cómo el capital se reproduce. La categoría fundamental aquí es la de reproducción, el capital solo puede existir socialmente en un proceso reproductivo incesante. Y vinculado con esto se halla el proceso de acumulación de capital que se relaciona con lo que Marx define como reproducción ampliada. Es decir, el capital tiene su origen en la explotación del trabajo que ocurre en la producción, se realiza en el mercado, finalizando en el consumo; pero, su realización supone el reinicio constante del proceso en una escala cada vez mayor, cada nuevo ciclo incrementa el capital. Esto implica además una serie de consecuencias centrales para la crítica al orden social establecido por el capital que se resumen en la tendencia a la baja de la cuota de ganancia y la alteración de la composición orgánica del capital que esa tendencia ocasiona. Esta perspectiva general vuelve del todo insuficiente la caracterización de una situación histórica concreta a partir de criterios que se limitan a la descripción de una actividad económica específica como las industrias extractivas, peor aún atribuir a esas características los efectos que provienen de la dinámica concreta del capital y no necesariamente de la particularidad de esas actividades. De lo que se trata –siempre siguiendo a Marx- es de desentrañar cómo se encuentran interrelacionadas las distintas actividades específicas y cuál es su relación efectiva con la dinámica de acumulación. Así por ejemplo, dependiendo de esas relaciones las actividades extractivas pueden ocasionar o no una mayor presión sobre los recursos naturales y la población, pero esas presiones no son necesariamente intrínsecas a dichas actividades; de igual modo, pueden existir actividades de producción industrial o “cognitiva” que presionen muchísimo sobre esas condiciones como efecto de su rol en el proceso específico de reproducción del capital.
Evidentemente esto hace necesario cuestionar seriamente la discusión sobre qué actividades económicas deben priorizarse para transformar el actual modelo “extractivista” o “primario-exportador”. Pasar de la exportación de materias primas a las industrias, a la “producción de conocimiento” o al turismo no problematiza directamente la estructura sobre la que tiene lugar la dinámica de reproducción capitalista ni las relaciones sociales de producción que constituyen su núcleo fundamental. Claro, esto no quiere decir que esa “transformación productiva” no genere cambios, lo central es determinar la profundidad que esos cambios revisten. La ausencia de la discusión sobre el carácter específico que adquiere la reproducción de capital ubica a las propuestas alternativas en el plano estricto de las reformas al capitalismo.
En tercer lugar, se suele decir que Marx presenta una “ceguera” frente a los intercambios que la economía establece con la naturaleza; de acuerdo a este enfoque en Marx prevalece la idea de que la economía es un sistema cerrado desconectado de sus límites naturales (Martínez Alier, 1998, págs. 12-14). La severa inconsistencia que contiene esta afirmación ha sido demostrada suficientemente por Foster (2000) y Burkett (2006), quienes han dejado establecida con claridad la importancia que tiene el problema de la naturaleza en Marx. Con anterioridad a la discusión reciente es imprescindible el trabajo de Alfred Schmidt (1977) en el que explica con singular rigurosidad que la noción de naturaleza dista mucho de ser periférica en la argumentación de Marx; su aporte es particularmente significativo en relación con algo que ya referimos líneas arriba: la relación mediada entre sociedad y naturaleza, en otras palabras, la imposibilidad de reducir la realidad a la mera existencia física de la materia, la decisiva importancia que en Marx tiene la objetividad de las relaciones sociales.[26] Con este marco de referencia es de interés puntualizar algunos aspectos relacionados con la concepción de Marx acerca de la naturaleza.
Sobra insistir en que –como en tantos otros casos- los críticos de Marx le atribuyen un reduccionismo que le es ajeno. En su pensamiento la naturaleza es significativamente importante. Basta recordar su conocida frase de que las fuentes de riqueza son la naturaleza y el trabajo; pero no solo eso, se debe tener en cuenta que su posición respecto a la tendencia destructiva que tiene el capital frente a las condiciones naturales es absolutamente clara. En el primer tomo de El capital, al referirse a la relación entre la gran industria y la agricultura, señala: “La producción capitalista […] no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador” (Marx, 1975: 612-613; 1962: 529-530). Bueno, si esto deja poco espacio para las dudas, ¿a qué se debe la confusión de sus detractores?, ¿en qué se sustenta la extendida idea de que Marx no toma en cuenta la naturaleza? La respuesta apunta a que Marx no confunde riqueza con valor económico, cosa que curiosamente sus críticos hacen con frecuencia.
Tratemos esto con algo más de detalle. Enrique Leff (2004), por ejemplo, señala que el positivismo de la teoría del valor de Marx desterró del campo de la economía a la naturaleza, al quitarle la condición de fuente de valor que tenía en otras escuelas de pensamiento como la fisiocrática y trasladar esa condición al trabajo. Es precisamente en esta consideración en donde radica el punto nodal del problema. Ciertamente para Marx la naturaleza no forma valor, este es producto del trabajo social necesario que se invierte en la producción; pero lejos de constituir un límite en su enfoque esta formulación es esencial en su crítica al capital; lo que Marx demuestra es que la dominación capitalista no proviene de ninguna condición natural, sino de condiciones propiamente sociales; lo que está poniendo en cuestión es la idea de naturaliza la ganancia capitalista o la renta, convirtiéndolas en cualidades intrínsecas de la naturaleza o los medios de producción. Pero más que eso, la razón teórica para esto es que la condición de posibilidad que hace posible el intercambio capitalista es el contenido de trabajo de las mercancías, es esto lo que puede cuantificarse y puede crear una esfera específica de intercambios gobernados por una estricta dimensión cuantitativa. Con ello –como lo hemos señalado- Marx cuestiona la también falsa idea de que el valor emerge del ámbito de la circulación. Cualquier bien natural pasa a ser social y –más específicamente- se convierte en mercantil cuando es mediado por el trabajo, cuando se trans-forma en bien social.
Es por ello que la naturaleza sin mediación del trabajo carece de valor para Marx; pero hay un elemento fundamental que se omite en esta discusión, desde su punto de vista el trabajo también carece de valor, la posibilidad de apropiación del trabajo en el capitalismo requiere de un peculiar mecanismo que posibilita esa apropiación sin romper las leyes del intercambio mercantil: la formación de la mercancía “fuerza de trabajo”. Es esta la que puede contener valor, es ella la que hace posible la apropiación de la capacidad creadora de valor que posee el trabajo, pero este carece de valor en sí mismo. En definitiva ambas fuentes de riqueza en cualquier sociedad no tienen valor económico en sí mismas. De ahí que la definición exacta que hace Marx de la naturaleza sea la de “fuerza productiva no producida”; es decir, su concepción dista de reducir la naturaleza a mera fuente de recursos, el concepto de fuerza productiva es más amplio e involucra justamente el uso de energía y la dinámica biofísica concreta que establece límites a la producción capitalista que tiende a sobrepasarlos de modo destructivo.
En contraste con esto, tesis como las de la “mercantilización de la naturaleza” resultan inconsistentes, la naturaleza en sí misma no puede volverse mercancía, para llegar a algo así se requiere la mediación del trabajo. Se establece una relación dialéctica que no puede perderse de vista, la materia natural (o energía) es transformada por el trabajo al tiempo que este no puede existir como pura abstracción, requiere de esa materialidad; es más, tal como lo concibe Marx, el trabajo creador de valor (trabajo abstracto) es energía. Desde este punto de vista, la presión sobre los recursos naturales y todas sus consecuencias se explican por la expansión de las necesidades de creación de plusvalor propias del capital y esto implica revisar cómo esa expansión se relaciona con este proceso central del capitalismo. Un ejemplo clásico: la importancia del oro radica en la función social que cumple en la sociedad capitalista, su condición de medio de intercambio, lo cual no excluye otros usos posibles; pero su valor se relaciona con la cantidad de trabajo que contiene el proceso de su extracción.
En cuarto lugar y relacionado con lo anterior, es necesario distinguir entre la ganancia capitalista y la renta. Esta diferencia desarrollada ampliamente en el libro III de El capital resulta imprescindible para abordar la cuestión del extractivismo. El esquema general que hemos recuperado de Marx nos habla de lo que denomina el capital en general; el paso teórico hacia el conjunto tripartito salario-ganancia-renta supone dirigir la mirada hacia la forma en que el plusvalor se distribuye entre las distintas clases sociales. Para la discusión sobre el extractivismo es necesario prestar atención a la renta de la tierra. De entrada hay que decir que para Marx la propiedad de la tierra involucra el control sobre ciertas “porciones del planeta” e incluye todos los recursos relacionados con ella como el agua, los bosques, etc. (Marx, 1981: 793). Es por esto que dentro de la renta de la tierra puede incluirse a los recursos naturales no renovables, de hecho Marx incluye a la minería en este concepto (Marx, 1981: 796). No podemos profundizar la discusión, pero es necesario tener en cuenta que la renta permite la “valorización de la propiedad territorial”, es decir, constituye una parte de la ganancia capitalista que debe entregarse al propietario; pero lo central es que la tierra por sí sola no puede producir esa ganancia. El ejemplo utilizado por Marx para explicar esta peculiaridad de la renta es el capitalismo agrario, señala que se debe considerar que en él participan dos sectores: propietarios de la tierra y capitalistas. Los primeros ceden su tierra para que los segundos inviertan su capital y extraigan de ese proceso plusvalor, el cual debe repartirse después entre ambos como ganancia y renta (Marx, 1981: 797-822). Los propietarios no intervienen el proceso de producción de plusvalor, pero participan de su distribución justamente por su condición de propietarios.
Traigamos el ejemplo a las actividades extractivas contemporáneas, para entender mejor su comportamiento las consideraciones de Marx pueden aportar mayor precisión en el análisis. El propietario –que en países como el Ecuador es el Estado- cede la “tierra” para que las empresas inviertan su capital y son ellas las que generan el plusvalor que deberá revertirse en forma de renta. Este fenómeno es tan curioso ya en este ejemplo concreto que el mismo Estado puede cumplir el doble papel: ser propietario del recurso y el “capitalista” que lo explota y genera plusvalor. Evidentemente este ejemplo simplifica algo que es más complejo y tiene que ver con la interrelación que los capitales individuales establecen entre sí para el funcionamiento de un sector determinado de la economía. El esquema general siempre debe ser tomado en cuenta como un ejercicio de abstracción que señala las tendencias generales y que requiere un análisis más detenido cuando se busca explicar procesos concretos. Por lo demás, uno de los aspectos centrales de esta interrelación es la transferencia de plusvalor que tiene lugar entre los distintos capitalistas individuales. Entre las cuestiones que requerirían mayores explicaciones a partir de esta perspectiva está el significado que adquiere en la relación renta-ganancia el hecho de que el propietario de la tierra sea el Estado o el que el proceso mismo de producción se halle en manos estatales.
Sin embargo es determinante decir que la renta no constituye solamente un “pago por derechos de propiedad”, Marx afirma al respecto: “[n]ada se resuelve con el poder jurídico de estas personas [los propietarios de la tierra] de hacer uso y abuso de porciones del planeta” (Marx, 1981: 794), lo que la explica el problema de la renta es su relación con la reproducción del capital. La renta proviene de una condición básica: la posibilidad de monopolizar un recurso natural determinado que genera una productividad del trabajo más alta que la media y por tanto un plusvalor más alto que el promedio general. Por este motivo la renta no es la distribución de la ganancia capitalista en general, sino de la ganancia capitalista extraordinaria (Marx, 1981: 825-833). Este tipo de ganancia es la que obtiene un capitalista individual por las ventajas que le permiten alcanzar costos de producción más bajos en relación con la generalidad de los otros capitalistas. Esto es posible por dos factores determinantes: las condiciones naturales y las tecnológicas; el control que pueda tener de ellas hacen posible ese comportamiento del capital. Es por esta razón que el monopolio sobre esas condiciones de producción es decisivo en el proceso de reproducción capitalista. De todos modos, hay que insistir, se debe evitar la confusión de que debido a esto la naturaleza tienen valor, ella favorece la producción de valor porque incrementa la productividad del trabajo, pero sin la mediación de este aquellas condiciones ventajosas sencillamente no alcanzan existencia económica.
Otro aspecto a considerarse es que la inversión de capital sobre esas condiciones hace posible que el capital “se fije en la tierra”, lo que obliga a ciertas distinciones importantes. De acuerdo a Marx, esas inversiones transforman la tierra en “capital tierra” y corresponden a las mejoras técnicas temporales como la fertilización y abono de la tierra, o permanentes como la construcción de infraestructura (Marx, 1981: 797). Esto hace que la tierra, así intervenida, se transforme en capital fijo. Más allá de las precisiones técnicas que esto contiene y sobre las que no podemos detenernos, lo sustancial es –una vez más- la relación que esa transformación de las condiciones naturales tiene con el fundamento de la renta que se relaciona con las posibilidades de generar ganancia extraordinaria. En este sentido cuestionar la construcción de infraestructura, por ejemplo, como un mecanismo para la acumulación de capital nos dice muy poco sobre lo que eso significa en términos precisos.
Esta compleja relación entre la renta y el capital plantea la necesidad de problematizar, como hemos dicho, la cuestión del control estatal sobre esas condiciones productivas en la medida en que este es un aspecto minimizado en el debate sobre el extractivismo. Como se puede inferir este en realidad no es un problema menor, requiere efectuar un examen sostenido y riguroso de cuál es el rol del Estado como redistribuidor de las ganancias extraordinarias entre los distintos capitalistas o sectores del capital. Por otra parte, nos obliga también a discutir las alternativas que buscan pasar a la “economía del conocimiento”. Esto es particularmente importante dado que esto no es más que otra forma de renta, aquella que provienen del monopolio de la tecnología, si se define como fuente de ingresos económicos que valorizan ese monopolio es imposible que logren hacerlo sin pasar por un “intercambio metabólico” con la ganancia capitalista. Conviene analizar en el mismo sentido las propuestas alternativas que centran su atención sobres las actividades de servicios como el turismo. Descifrar estos intricados mecanismos es uno de los retos conceptuales y políticos que plantea un intento por comprender el extractivismo desde la crítica de Marx.
Estas breves notas no buscan en absoluto agotar el tema, apenas intentan dejar esbozadas ciertas líneas, no todas por supuesto, para una aproximación al debate sobre extractivismo recuperando el enfoque crítico de Marx. Evidentemente este intento requiere de una discusión mucho más detenida y de trabajos concretos de investigación que permitan ampliar o cuestionar los alcances que los aspectos señalados puedan tener. Debemos insistir, lamentablemente el diálogo con esta perspectiva teórica de las distintas posiciones en el debate sobre extractivismo está ausente. Por lo tanto, este es un camino que ni siquiera se ha iniciado. Entre los temas que pueden cobrar un sentido distinto si se lleva a cabo este ejercicio están cuestiones como las del modelo primario-exportador o extractivista, el concepto abstracto y general de desarrollo, el uso del concepto de “acumulación por desposesión”; y, principalmente, las posibles alternativas.
Conclusiones
La constatación de la existencia de un campo común del debate, que señala coincidencias determinantes en las posiciones del neodesarrollismo y del postdesarrollismo, es una de las consideraciones más significativas que resultan del análisis del debate. Es indispensable tener en consideración que estas coincidencias no se limitan a postulados generales, están presentes en los fundamentos que sustentan sus posiciones, los cuales aparecen tanto en el balance de sus objetos de la crítica como en las alternativas. En concreto, al hablar del modelo extractivista o primario-exportador el enfoque compartido, con variaciones menores, es curiosamente el recurso a ciertos principios interpretativos del desarrollismo cepalino de los años 50. Esto es aún más evidente en la definición de alternativas, lo que nos ha llevado a identificar esta postura como un “reformismo ambientalista”. Mientras tanto, en la perspectiva de la crítica al desarrollo las coincidencias tienen que ver con la necesidad de superar el “paradigma del desarrollo” y situar en el horizonte de transformación la noción de sumak kawsay. Entre varios de los enfoques que pueden identificarse como subyacentes a esta perspectiva compartida están ciertas consideraciones provenientes del postestructuralismo, la deconstrucción y la postcolonialidad.
Las coincidencias establecen un primer problema relacionado con el carácter del proceso de gobierno y el sentido de “radicalidad” que se presume como propio de la crítica postdesarrollista. No obstante, implican también una serie de límites, de “callejones sin salida” que generan indeterminaciones en la propuesta de alternativas. Estos límites ponen en relación el modo de problematización, el diagnóstico por decirlo de alguna manera, y las opciones de transformación que surgen de ese enfoque general. En ambas posiciones esos límites muestran tanto tensiones internas como la repetición de propuestas que se aplicaron en otros momentos y sobre lo cual la discusión en ambas posiciones resulta inexistente.
Los límites señalados se explican por la débil inclusión del problema del capital como un problema central. La ausencia de una problematización sobre la dinámica de acumulación capitalista es la que conduce a los entrampamientos identificados en el campo de debate. En realidad, al interior de este campo no existe una real problematización de la acumulación de capital, esto tiene un carácter marginal o es objeto de menciones superficiales. La razón para ello tiene que ver con que la problematización que predomina en el campo de debate es otra, aquella que coloca en el centro al extractivismo y el desarrollo. Esta denegación de la centralidad del problema del capital está precisamente relacionada con el modo en que se configura la política postmoderna en tanto encubrimiento del capital como fundamento del orden social contemporáneo (Zizek, 1998). Por lo demás, esta denegación hace difícil una interpretación materialista de la naturaleza, la civilización occidental y el sumak kawsay. En contrapartida se impone explícita o implícitamente cierto esencialismo culturalista que bloquea cualquier forma de interpretación histórica.
Entonces el campo de debate analizado no puede romper de modo definitivo con el campo de la política del consenso; se halla inmerso en él y de ahí se derivan sus límites y las paradojas en las que se ven inmersos tanto los defensores del neodesarrollismo como los críticos postdesarrollistas. La ausencia del marxismo como una fuente para la construcción de esta nueva línea crítica puede entenderse como la causa principal de esa imposibilidad de superación de la situación de denegación de la política que se impuso en la época de hegemonía neoliberal y auge del postmodernismo. Sin embargo, las guerras de Medio Oriente, la primavera árabe, la crisis financiera de 2008, el ascenso de los gobiernos “progresistas” en América Latina y la emergencia de los BRICS nos han devuelto al mundo de la “política real”, han abierto la posibilidad de un retorno a la política como antagonismo radical y a la discusión de la universalidad. En estas condiciones, la necesidad de volver a colocar al capital en el centro de la discusión sobre las alternativas de transformación es una tarea urgente tanto en el campo teórico como en el político.
En definitiva, es posible observar que está abierta la opción de recuperar a la política como lo que es en realidad: antagonismo radical y universalidad de la lucha por la igualdad. Por supuesto que esto obliga a una redefinición de la izquierda, sobre todo, en función de la necesidad de articular esa repolitización del campo del debate sobre la base de lo ya avanzado como crítica desde el ecologismo y el culturalismo. Sin embargo, no hay que llamarse a engaño, no se puede caer precisamente en la trampa de la política consensual; esto supone un ejercicio de crítica implacable que haga posible liberar a estos discursos de sus engarzamientos con la denegación de la política, no se trata de una “ecología de saberes” o cualquier otro modo de metaforizar la política del consenso, se trata de obligar al discurso del ecologismo y el culturalismo a dar todo de sí, de llevarlo al extremo de su pretensión de superación del materialismo histórico, hasta que este pueda reconstruirse sobre la base de la interpretación radical del capital como el eje del orden social contemporáneo.
Bibliografía
Acosta, A. (2000). El Ecuador post petrolero. Quito: Acción Ecológica.
Acosta, A. (2009). La maldiciónd de la abundancia. Quito: Abya-Yala.
Acosta, A. (2010). Maldiciones que amenazan la democracia. Nueva Sociedad.
Acosta, A. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En M. Lang, & D. c. Mokrani, Más allá del desarrollo (págs. 83-118). Quito: Abya-Yala / Fundación Rosa Luxemburg.
Acosta, A., Martínez, E., & Sacher, W. (2012). Salir del extractivismo: una condición para el Sumak Kawsay. Propuestas sobre petróleo, minería y energía en Ecuador. mimeo.
Amin, S. (2010). Escritos para la transición. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Arrighi, G. (1999). El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Madrid: Akal.
Bebbington, A. (2007). Elementos para una ecología política de los movimiento sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. En A. Bebbington, Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de las transformaciones territoriales (págs. 23-46). Lima: IEP / CEPES.
Bravo, E. (2007). Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. Quito: Acción Ecológica.
Bresser-Pereira, L. C. (2007). Estado y mercado en el nuevo desarrollismo. Nueva Sociedad(210), 110-125.
Burkett, P. (1999). Marx and nature : a red and green perspective. New York: St. Martin’s Press.
Burkett, P. (2006). Marxism and Ecological Economics. Toward a Red and Green Political Economy. Brill: Boston.
Bustamante , T., & Jarrín , M. (Enero de 2005). Impactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador: un análisis de los indicadores . Iconos. Revista de Ciencias Sociales,(21).
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (2002). Dependencia y desarrollo. México: Siglo XXI.
Carrasco, C. (2005). Políticas nuevas para viejos problemas. En A. Acosta, & F. Falconí (Edits.), Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción (págs. 145-166). Quito: FLACSO-Sede Ecuador / ILDIS-FES.
Correa, R. (2005). Otra economía es posible. En A. Acosta, & F. Falconí (Edits.), Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción. Quito: FLACSO-Sede Ecuador / ILDIS-FES.
Cueva, A. (2001). El desarrollo del capitalismo en América Latina. México: Siglo XXI.
Eagleton, T. (1997). Ideología. Una introducción. Buenos Aires : Paidós.
Echeverría , B. (2010b). Modernidad y blanquitud. México: Era.
Echeverría, B. (1995). Las ilusiones de la modernidad. México: UNAM / El Equilibrista.
Echeverría, B. (2010a). Definición de la cultura. México: FCE / Itaca.
Falconí, F. (2002). Economía y desarrollo sostenible. ¿Matrimonio feliz o divorcio anunciado? El caso de Ecuador, . Quito: FLACSO-Sede Ecuador.
Falconí, F., & Larrea, C. (2003). Impactos ambientales de las políticas de Liberalización externa y los flujos de capital: El caso de Ecuador. Quito: FLACSO-Sede Ecuador.
Fontaine, G. (Ed.). (2003). Petróleo y desarrollo sostenible. 1. Las reglas de juego. Quito: FLACSO-Sede Ecuador.
Fontaine, G. (2003b). El precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la Región Amazónica. Quito: FLACSO-Sede Ecuador /IFEA.
Fontaine, G. (2003c). Apuntes a una sociología del conflicto socio-ambiental. En G. Fontaine (Ed.), Petróleo y desarrollo sostenible. 1. Las reglas de juego (págs. 69-104). Quito: FLACSO-Sede Ecuador / PETROECUADOR.
Fontaine, G. (2003e). Informe final. Proyecto FLACSO – PETROECUADOR. Segunda fase. Estudio sobre los conflictos socio ambientales en los campos Sacha y Shushufindi (1994-2002). Quito: FLACSO / PETROECUADOR.
Foster, J. B. (2000). Marx’s Ecology. Materialism and Nature. New York: Monthly Review Press.
Frank, A. G. (1966 [2005]). El desarrollo del subdesarrollo. Monthly Review Selecciones en Castellano, 145-157.
Gramsci, A. (1977). Quaderni 13. Noterelle sulla politica del Machiavelli. En A. Gramsci, Quaderni del carcere (págs. 1553-1652). Torino: Giulio Einaudi.
Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En J. Sculdt, Extractivismo, política y sociedad (págs. 187-225). Quito: CAAP / CLAES.
Gudynas, E. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En F. Wanderley, El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina (págs. 379-410). La Paz: Oxfam y CIDES UMSA.
Gudynas, E. (2011a). Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo. En M. Lang, & D. Mokrani, Más allá del desarrollo (págs. 265-298). Quito: Abya-Yala / Fundación Rosa Luxemburg.
Gudynas, E. (2011c). Alcances y contenidos de las transiciones al Post-Extractivismo. Ecuador debate, 61-80.
Huanacuni Mamani, F. (2010). Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Lima: CAOI.
Jochnick, C. e. (1994). Violaciones de derechos en la Amazonía ecuatoriana: consecuencias humanas del desarrollo petrolero. Quito: CDES / Abya-Yala.
Kay, C. (1991). Teorías latinoamericanas del desarrollo. Nueva Sociedad, 101-113.
Kimerling, J. (1993). Crudo Amazónico. Quito: Abya-Yala.
Lander, E. (Ed.). (1996). El límite de la civilización industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al postdesarrollo. Caracas: Faces.
Lang, M. (2011). Prólogo. Crisis civilizatoria y desafíos para la izquierdas. En M. Lang , & D. Mokrani, Más allá del desarrollo (págs. 7-18). Quito: Abya-Yala / Fundación Rosa Luxemburg.
Larrea, C. (2006). Petróleo y estrategias de desarrollo en el Ecuador. En G. Fontaine (Ed.), Petróleo y desarrollo sostenible. 3. Las ganancias y las pérdidas (págs. 57-68). Quito: FLACSO-Sede Ecuador / ILDIS / PETROBRAS.
López, V. (2002). Amazonía centro-sur: Pueblos indígenas, estado y petróleo en el Ecuador. En M. Melo, Petróleo, Ambiente y Derechos en la Amazonía Centro Sur. Quito: CDES / OPIP / IACYT-A.
Maldonado, A., & Narváez, A. (2003). Ecuador ni es ni será país amazónico. Inventario de impactos petroleros 1. Quito: Acción Ecológica.
Marini, R. (1991). Dialéctica de la dependencia. México: Era.
Marini, R. M. (2008). Las razones del neodesarrollismo (respuesta a F.H. Cardoso y J. Serra). En R. M. Marini, América Latina, dependencia y globalización (págs. 165-233). Bogotá: CLACSO.
Martínez Alier, J. (1995). De la economía ecológica al ecologismo popular. Barcelona: Icaria.
Martínez Alier, J. (1998). Curso de economía ecológica. México: PNUMA.
Martínez Alier, J., & Sánchez, J. (2004). Cuestiones distributivas de economía ecológica. En F. Falconí, & J. Oleas Montalvo (Edits.), Antología. Economía ecuatoriana (págs. 205-229). Quito: FLACSO-Sede Ecuado.
Marx, K. (1987). Miseria de la filosofía. Respuesta a la «Filosofía de la miseria» de Proudhon (10ma. ed.). México: Siglo XXI.
MCPEC. (s/f). Agenda de transformación productiva. Quito: MCPEC.
Moreano, A. (1991). El sistema político en el Ecuador contemporáneo. En E. Ayala Mora (Ed.), Nueva Historia del Ecuador (Vol. 11, págs. 181-219). Quito: Corporación Editora Nacional.
Ortiz, P. (2002). Explotación petrolera y pueblos indígenas en el Centro de la Amazonía Ecuatoriana, provincia de Pastaza. En M. Melo, Petróleo, Ambiente y derechos en la Amazonía Centro Sur. Quito: CDES / OPIP / IACYT-A.
Ortiz, P. (2011).
Pachano, S. (2003). Ciudadanía e identidad. En S. Pachano (Ed.), Antología. Ciudadanía e identidad (págs. 13-66). Quito: FLACSO-Sede Ecuador.
Prebisch, R. (1950 (1986)). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Desarrollo económico, 480-502.
Ramírez, R. (s/f). Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano. s/l: SENPLADES.
Rancière, J. (1995). On the Shores of Politics. London – New York: Verso.
Rancière, J. (1996). El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.
Rancière, J. (2005). Sobre políticas estéticas. Barcelona: Muse u d’ Art Corítempqrani de Barcelona y Servei de Publicacions de la Universitat Autonoma de Barcelona.
Ruiz Acosta, M. (2012). Industrias extractivas y acumulación de capital en el Ecuador contemporáneo. Quito: mimeo.
Sánchez Parga, J. (2011). Discursos retrovolucionarios: sumak kawsay, derechos de la naturaleza y otros pachamamismos. Ecuador debate(84), 31-50.
Sánchez, J. (2005). La cuestión soial y la política pública: algunas sugerencias para el caso ecuatoriano. En A. Acosta, & F. Falconí (Edits.), Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción (págs. 79-97). Quito: FLACSO-Sede Ecuador / ILDIS-FES.
Santos, B. d. (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Quito: Abya-Yala.
Schuldt, J. e. (2009). Extractivismo, política y sociedad. Quito: CAAP / CLAES.
Schuldt, J., & Acosta, A. (2009). Petróleo, rentismo y subdesarrollo ¿Una maldición sin solución? En J. Schuldt, Extractivismo, política y sociedad (págs. 9-40). Quito: CAAP / CLAES.
SENPLADES. (2009). Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Quito: SENPLADES.
Simbaña, F. (2011). El sumak kawsay como proyecto político. En M. Lang, & D. Mokrani (Edits.), Más allá del desarrollo (págs. 219-226). Quito: Abya-Yala / Fundación Rosa Luxemburg.
Svampa , M., & Sola Álvarez, M. (2010). Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de discusión en la Argentina. Ecuador debate, 105-126.
Tortosa, J. M. (2011). Mal desarrollo y mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial. Quito: Abya-Yala / .
Unceta, K. (2009). Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo.Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones. CLAES.
Vallejo, M. C. (2010). Perfil socio-metabólico de la Economía Ecuatoriana. Ecuador debate(79), 47-60.
Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System. Capitalist agriculture and the Origins of European World-Economy in the Sixteethn Century . New York: Academic Press.
Walsh, C. (2002). (De) Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros del Ecuador. En N. Fuller (Ed.), Interculturalidad y Política: desafíos y posibillidades (págs. 115-141). Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
Zizek, S. (1998). Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional. En F. Jameson, & S. Zizek, Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo (págs. 137-188). Buenos Aires – Barcelona – México: Paidós.
Žižek, S. (2001). Un alegato izquierdista contra el eurocentrismo. En Capitalismo y geopolítica del conocimiento: El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo (págs. 173-200). Buenos Aires: Ediciones del Signo.
Žižek, S. (2008). Violence. Six Sideways Reflections. New York: Picador.
[1] Esta denominación hace referencia al descubrimiento de varios yacimientos de importancia en la Amazonia ecuatoriana a finales de los años 60 e inicios de los 70; y, sobre todo, al inicio de las exportaciones de petróleo ocurrida en 1972. El efecto del petróleo transformó radicalmente la economía ecuatoriana dando lugar a un significativo crecimiento económico, una ampliación de los sectores medios y una acelerada urbanización (Larrea, 2006). La dictadura militar encabezada por Guillermo Rodríguez Lara ejecutó con mayor solvencia un programa dirigido a la superación de la dependencia de la exportación primaria mediante un modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y otras medidas de tipo desarrollista con el Estado como eje de la inversión. Este antecedente es fundamental para comprender mejor el momento actual; en definitiva, estamos frente a una re-edición o actualización de aquel programa luego del nefasto interludio neoliberal. En aquel tiempo se echó mano de la manida fórmula que hablaba de “sembrar el petróleo” para dar cuenta de que esa actividad primaria serviría para financiar el “gran salto hacia adelante” que llevaría al país a convertirse en una economía desarrollada, fundada en la productividad y no en la renta. Discurso que guarda enormes semejanzas con el programa gubernamental actual. Por otro lado, como un dato interesante conviene mencionar que varios de los proyectos estratégicos que se impulsan por parte del gobierno de Rafael Correa fueron concebidos y proyectados originalmente en el gobierno militar de aquella época (refinerías, hidroeléctricas, carreteras, etc.)
[2] Siguiendo a Gramsci (1977) la hegemonía debe darse en dos ámbitos: al interior de las clases dominantes, cuando un sector logra constituir su dirección como la que engloba a todas las clases dominantes; y, hacia los sectores subalternos que asumen también esa dirección como suya a través del consenso. Retomando esta perspectiva, Moreano (1991) propone que el problema de la hegemonía en el Ecuador halla su explicación en la imposibilidad de las clases dominantes por resolver el primer problema de dirección, el cual es indispensable para conseguir el segundo. La fragmentación regional de las clases dominantes habría impedido un proceso de esa naturaleza.
[3] Por citar un ejemplo paradigmático de estas disputas, entre 1992 y 1996 estuvo en el poder un “partido de ocasión” creado para las elecciones de ese período y para aglutinar a ciertos sectores de la derecha: Unidad Republicana. Este partido condujo a la presidencia a Sixto Durán Ballén, un destilado representante de la derecha más conservadora que se había separado del derechista Partido Social Cristiano, organización con la cual disputó la segunda vuelta electoral. Una final electoral entre dos representantes de la más rancia derecha ecuatoriana da la medida de cómo andaban las cosas en esos años en el Ecuador. El punto es que el gobierno de Durán Ballén es –sin lugar a dudas- el gobierno que se planteó con mayor claridad y decisión un programa neoliberal propiamente dicho, más que medidas sueltas había todo un plan de liberalización económica y privatizaciones. Sin embargo, este programa no pudo llevarse a cabo, entre otros factores, por la intransigente oposición de los socialcristianos en el Congreso, quienes sabotearon permanentemente al gobierno en su intento privatizador. Esto se convirtió, en rigor, en un modus operandi socialcristiano, este partido podía desde el parlamento subordinar a los gobiernos y bloquear cualquier intento de política autónoma de estos.
[4] Es indudable que los intentos por definir el carácter de los actuales gobiernos latinoamericanos no dejan de ser confusos. Etiquetas como “progresistas”, “postneoliberales”, “neopopulistas” e inclusive “neoextractivistas” se convierten en conceptos descriptivos con escasa capacidad explicativa y cuyo significado se torna excesivamente general. Si se considera que, con diferencias importantes, estos gobiernos recuperan buena parte de los postulados centrales del desarrollismo latinoamericano de otras épocas, resulta más apropiado definirlos como neodesarrollistas.
[5] De modo general, se puede señalar que el postdesarrollo incluye al postextractivismo. En el debate ecuatoriano el postdesarrollo estaría más vinculado con la noción de sumak kawsay. En este trabajo tratamos de aproximarnos a ambas perspectivas, aunque, en ocasiones, propendamos a englobarlas en el concepto de postdesarrollismo.
[6] Una de las referencias más recurrentes del gobierno sobre lo que sería su “modelo a seguir” es el caso de los “tigres asiáticos”. En un extravagante exceso el gobierno difundió la idea de que el Ecuador era el “jaguar latinoamericano”. Este pintoresco ejemplo pone en evidencia la concepción desarrollista que anima su programa político.
[7] Hay que aclarar que no es tan fácil la clasificación de las posturas que pueden definirse con esta tendencia general. Por ejemplo, vinculadas con el postdesarrollo aparecen perspectivas como las del “etnodesarrollo” o las que critican el “maldesarrollo”. En sentido estricto, posiciones como estas supondrían que se trata de “corregir” –radicalmente si se quiere- la forma actual del desarrollo, pero no necesariamente abandonarlo. No obstante, incluimos estas perspectivas en el postdesarrollismo porque identificamos como elemento básico de esta tendencia la crítica radical al concepto de desarrollo sobre la base de las teorías post y decoloniales, así como la que proviene de la ecología política.
[8] Incluso sobre esto hay ciertas discrepancias. En el contexto regional del debate, por ejemplo, Bebbington (2007) se refiere, sin necesariamente discutir demasiado el concepto, a “industrias extractivas”; mientras que, desde otros puntos de vista se sostiene que no es posible definirlas como industrias porque “solo extraen” un recurso natural y no lo procesan industrialmente o lo hacen con una muy baja “agregación de valor”, por lo que sostienen que es correcto hablar de “actividades”.
[9] Un buen ejemplo de este modo de abordaje se encuentra en el trabajo El Ecuador post petrolero publicado por Acción Ecológica (Acosta, et. al., 2000). El enfoque se limita a una discusión de la actividad petrolera y la problematización del extractivismo como un fenómeno más amplio relacionado con la dinámica conjunta de un sector económico compuesto por varias actividades similares, o como un modelo económico se halla completamente ausente. De hecho, en un trabajo de varios autores, mucho más cercano en el tiempo, el tratamiento que se hace del extractivismo restringe claramente su tratamiento al petróleo y la minería (Schuldt, et. al., 2009). Es más, solo en uno de los ensayos ahí presentados se hace explícito el concepto de extractivismo (Gudynas, 2009), el cual se refiere principalmente a esas actividades, aunque muy marginalmente plantea la extensión de esta definición a otras actividades.
[10] Formulada en los mismos términos esta misma definición aparece en otros contextos analíticos referidos a la “paradoja de la abundancia” o la “maldición de la abundancia” (Schuldt & Acosta, 2009; Acosta A. , 2009).
[11] De entre algunos de los trabajos más importantes ver Kimerling (1993), Jochnick (1994), Fontaine (2003b; 2003c; 2003e), Bustamante & Jarrín (2005), Falconí (2002), Falconí & Larrea, (2003), López (2002).
[12] Estas consideraciones ponen de manifiesto uno de los nudos críticos del postextractivismo, y de la economía ecológica en general, su acérrima crítica a las perspectivas neoclásicas de valoración de la naturaleza terminan, luego de un largo rodeo, volviendo a discutir la posibilidad de que un “mercado corregido” asigne “precios reales” a los bienes naturales que son objeto de las actividades extractivas. Más adelante retomaremos, con algo más de detalle, algunos de los puntos centrales de la larga discusión existente al respecto, en la cual es posible encontrar una de las fuentes más importantes de la argumentación postextractivista ecuatoriana. Por el momento es importante tener en cuenta el señalamiento que Burkett (2006) hace en relación a esta contradicción de la economía ecológica: más allá de la crítica que esta se propone, termina bloqueando sus posibilidades de ruptura con la “economía ambiental” y el sustrato teórico neoclásico que la sustenta, esto se debe –en buena medida- a la destitución de una comprensión más precisa del capitalismo desde el enfoque marxista.
[13] Como se ha mencionado, estos son elementos constitutivos de la modalidad extractivista o primario exportadora en el análisis de los críticos postextractivistas.
[14] Aquí no tratamos en absoluto las contundentes críticas que se hicieron al concepto y al esquema de clasificación de las economías exportadoras primarias planteado por Cardoso y Faletto. Procuraremos retomarlo más adelante.
[15] Esto es más crítico si se considera que la discusión al respecto en América Latina fue de enorme riqueza y profundidad, pero de ningún modo quedó enteramente saldada. Por mencionar dos de las más sugerentes posturas al respecto. Mientras para autores como Gunder Frank (Frank, 1966 [2005]), efectivamente nuestro continente pasó a formar parte del capitalismo mundial desde la imposición de los regímenes coloniales; para otros como Ruy Mauro Marini (Marini R. , 1991) o Agustín Cueva (Cueva, 2001) en realidad se puede hablar de capitalismo en América Latina desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX debido a la definitiva vinculación de las economías latinoamericanas al mercado capitalista mundial como resultado de la expansión que este experimenta como efecto de la revolución industrial. De otro lado, y muy estrechamente vinculada a este debate, está toda la discusión sobre el capitalismo entendido como “sistema-mundo” (Wallerstein, 1974; Arrighi, 1999) que podría abonar significativamente en la discusión de la viabilidad de ciertas alternativas.
[16] Entre otras cosas no vamos a entrar en la discusión de si la modernidad es una sola o hay distintas versiones históricas de ella, de si siempre se ha sustentado –siendo una o varias- en la idea de progreso, de si hay una sola noción de progreso, de si efectivamente el desarrollo no es otra cosa que un sucedáneo del progreso, etc.
[17] Al referirse a la crítica al desarrollo con la que se identifica, Gudynas señala explícitamente que teóricos como Arturo Escobar se nutren directamente del posestructuralismo de tipo foucaultiano (pág. 45). No obstante, dado el peso que en las perspectivas postcolonial y decolonial tiene el registro “narrativo” y “discursivo”, estas parecen aproximarse más al deconstruccionismo derridiano que a la noción de discurso como “dispositivo” o “tecnología” de poder tal como la entiende Foucault.
[18] Con esto no queremos decir que haya una preocupación central por establecer fuentes conceptuales sobre tales consideraciones. Entendiendo el sentido y el contexto de estos trabajos, no tiene por qué haberlo; pero, en función de la necesidad de trazar un “mapa” de las líneas de interpretación ensayadas por la crítica al desarrollo y al extractivismo hacemos este esfuerzo por darles ciertas coordenadas teóricas que, al final y sobre todo, terminan siendo políticas. Por lo demás, no evaluamos posiciones declarativas, tratamos de ubicar las distintas variaciones que puede tener la crítica postdesarrollista en el orden de su argumentación.
[19] La discusión sobre el sentido “relativo” de la pobreza es muy amplia, pero ilustra muy bien la esencia del problema planteado por estas formas distintas de enfocarlo.
[20] De hecho, justamente una de las críticas más repetidas que se hace al modelo de reforma de la educación superior es que se piensa crear una “masa de tecnócratas” articulados a las necesidades de las empresas privadas. Si bien la reforma es cuestionable en muchos sentidos, esta crítica pone de manifiesto la intención de promover políticas que aseguren el tránsito que propone el gobierno hacia una economía más diversificada y, por tanto, menos dependiente del extractivismo, en el sentido estricto, y la agroexportación, tal como lo establece el programa contenido en el PNBV.
[21] En su trabajo sobre alternativas hacia el sumak kawsay, Acosta, Martínez y Sacher (2012) señalan explícitamente que se distancian del PNBV, pero esto solo es una mención puntual que no es sustentada.
[22] Hay que apuntar que entre los primeros esfuerzos por relativizar el concepto de pobreza se cuenta al Banco Mundial que intentó posicionar en su lugar el concepto de vulnerabilidad social (Moser, 1998; Pizarro, 2002). No deja de ser lógico que esto haya ocurrido en la época neoliberal, la relativización del concepto, relativiza a su vez las responsabilidades de política social del Estado y reduce las necesidades de intervenciones universales. La contraparte filosófica de esta perspectiva fue la del “relativismo cultural”; vinculadas ambas constituyen algo así como una “obra maestra” de la ideología.
[23] No deja de llamar poderosamente la atención este hecho. Si las medidas que se proponen en estos intentos por establecer un programa de acciones para la transición son las urgentes y básicas hacia el postextractivismo y el sumak kawsay, es realmente preocupante que estos temas no se incluyan con la minuciosidad con la que se tratan otros. No es difícil colegir que la preocupación mayor de estos programas es la disminución de las presiones sobre los recursos naturales y los impactos ambientales. Dramático resultado final de la crítica al “antropocentrismo”.
[24] Solo para puntualizar cómo el progreso puede significar cosas distintas, en el contexto latinoamericano del siglo XIX, una es la posición de Sarmiento que considera que el progreso es la riqueza material encarnada en el modelo de la sociedad estadounidense; otra, significativamente distinta es la de Rodó o Vasconcelos que miran el progreso como un “crecimiento cultural” que recupere las raíces grecolatinas o las del mestizaje respectivamente; además, para ambos era del todo cuestionable esa “alienación” materialista reducida al mejoramiento económico que podía verse en Estados Unidos.
[25] Quizá se debe aclarar que cuando decimos “dar cuenta” no nos referimos a asumir sin más la crítica de Marx, sino a discutirla y –de ser el caso- proponer un enfoque teórico distinto. Creemos que en cierto modo esto es lo que ha intentado la economía ecológica al inscribir al marxismo en el “paradigma economicista” (Martínez Alier, 1998); no obstante esto dista mucho de ser el resultado de una consistente discusión con los fundamentos de la crítica de Marx que aquí exponemos.
[26] Es recomendable revisar el segundo de los ensayos publicados en la obra mencionada (“La mediación histórica de la naturaleza y la mediación natural de la sociedad”), en el que Schmidt se aproxima a lo que podemos llamar la “mediación dialéctica” existente entre sociedad y naturaleza a partir del examen de la mercancía efectuado por Marx. Por lo demás, es significativo que Martínez Alier, en su intento por demostrar la “ceguera” marxista, ni siquiera mencione, peor aún discuta, este importante trabajo.